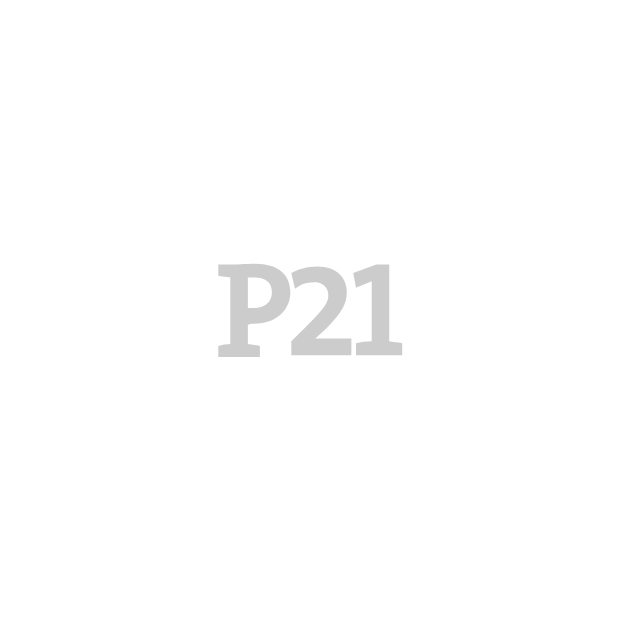Cumpliendo con “el manual del buen bastardo”, faltando exactamente diez días para mi cumpleaños dieciocho, cual asaltante de bancos, comencé a elaborar mi plan.
Primero: robar la agendita de tapa dura de la mesa de noche de mi mamá, buscar tu nombre y sacar tu dirección.
Segundo: una vez conseguido tu teléfono y dirección, irte a buscar.
Tercero: pedirte que asumas tu paternidad registrándome, es decir “firmándome”, y exigirte, cuentas en mano, que te pongas al día en los pagos que mi mamá venía asumiendo desde el día que nací más devengados incluidos.
Cuarto: te contaría de mí, de mis actuaciones en el colegio y, de pronto, tú me decías “cuánto me habría gustado estar ahí, qué pena que me lo perdí, te prometo que de aquí en adelante todo será diferente”.
Quinto: nos dábamos un abrazo, me apretabas fuerte, no me soltabas y te ofrecías ponerte al día en todo, al día en caricias, al día en besos, al día en abrazos, al día en conversaciones, al día en los pagos, al día en mi vida y, por qué no, también me pagabas la universidad a la que en ese entonces pretendía ingresar… según yo, te pondrías al día en el amor.
Fin del plan.
Con tan hermosa fantasía en mi cabeza, y dirección en mano, comencé a reglarte.
Apunté la dirección que estaba anotada al lado de tus iniciales W.A.G.J. (Washington Alfredo Galdóz Jiménez), quedaba en Magdalena del Mar, más específico, en la urbanización Orrantia, y muchísimo más específico, calle De la Roca de Vergallo, cuadra 1. Todos los días en tres horarios diferentes pasaba por ahí, sabía que tenías un auto Camaro color beige, que esa dirección pertenece a las oficinas de un club donde tenías un cargo de sabe Dios qué, antes trabajaste en el Banco Wiese, y lo que te haría inconfundible y fácilmente reconocible a mis ojos: tenías labio leporino. Motivo por el cual mi mamá me tuvo podrido hasta el día que dije “basta, no más”, y decidí no seguir yendo obligado el último viernes de cada mes a la iglesia de San Francisco en el Centro de Lima para agradecerle a San Judas Tadeo (patrón de los imposibles) por el milagro concedido, no haber salido igualito a ti, con el labio parchado.
Para retomar la historia, te contaré que el reglaje no tuvo mucho éxito. De ti no vi ni tu sombra. Seguías siendo un espectro, un fantasma, un ánima en mi cabeza. Así que lo que correspondía era, de acuerdo a lo agendado en mi calendario, presentarme frente a ti el mismísimo día en que nací, 10 de septiembre. Y, aunque parezca estúpido, porque pudo ser 11 o 28 o cualquier día del mes, pensé que el mismo día de mi cumpleaños sería significativo para tan magno encuentro con sabor a reclamo y desenlace de película.
Jueves 10 de septiembre del año 1992, siendo las diez de la mañana, salgo de mi casa ubicada en la calle Manco Segundo en Lince, frente al parque El Bombero. Camino por la Av. Canevaro hasta llegar a la esquina de Prescott con Salaverry, giro a la izquierda y voy por todo Prescott hasta llegar a Javier Prado, me sudan las manos, ahora toca ir hasta Pershing. Me puse mi camisa de chalis “Miami style”, un jean “duck head” nevado y mis favoritos por aquel entonces mocasines “boby”. Todo el camino pensaba qué decir, cómo anunciarme y no fallar en el intento. ¿Digo mi nombre o miento? ¿Tendrá secretaria? ¿Y si no me cree que soy su hijo? Menos mal que atiné a robar también de la mesa de noche de mi mamá mi partida de nacimiento, muestra más que contundente que certifica que yo soy quien digo ser y tú eres quien no quiere ser en mi vida.
He llegado a la dirección, he tocado el intercomunicador, me he anunciado como el hijo de Elena Irribarren y me han abierto la puerta. Espere un momento por favor. La secretaria me hace pasar, tú ni siquiera te paras de tu escritorio, haces un gesto con tu mano derecha invitando a tomar asiento. Estás con un terno del mismo color de tu auto (beige), corbata marrón, llevas lentes de sol y con la otra mano discretamente te tapas la boca. Eres una oda al mal gusto porque, ni en la peor de mis pesadillas, se me ocurriría ponerme un traje de ese color y menos aún usar lentes de sol en interiores.
No me diste la mano; yo tampoco te la ofrecí. Tampoco me preguntaste “¿a qué has venido?, ¿para qué soy bueno?, ¿en qué te puedo servir?”, y la secretaria no me ofreció como doña Florinda una tacita de café. Nada de eso ocurrió.
“Vengo porque quiero estudiar en la universidad y quiero que me la pagues”. Eso fue todo lo que te dije.
“Ok, lo voy a conversar con Elena” fue todo lo que respondiste.
Me paré y me fui.
Digamos que podría inscribir esa conversación en el “libro de los Récords Guinness” como la más corta en mi vida registrada hasta ese momento.
¿Te digo la verdad?, salí contento de ese lugar. A pesar de que no hubo besos, caricias y abrazos, trato de familia, sentí que lo había logrado. Pensé que por fin pondría punto final a todas las quejas por falta de dinero en mi casa, y hasta seguro: como tú habías trabajado en un banco, ibas a reconocer la deuda con intereses. También pensé que me ibas a buscar para contarme tu versión de los hechos y, por último, te pondrías de acuerdo conmigo para buscar juntos la mejor universidad y así labrarme un hermoso futuro de ahí en adelante.
Me gustó tanto lo que estaba imaginando que tomé el camino más largo de regreso a mi casa para que no se me acabaran las cuadras y seguir así alargando mi fantasía. Como quien hoy almacena en el iCloud textos, yo almacenaba en mi cerebro la “posible” conversación que estarías teniendo con mi mamá, con parlamentos como “qué chico tan inteligente”, “cuánto tiempo sin conocerlo”, “por supuesto que le voy a pagar los estudios”, “quiero saber más de él”, etc., etc.
Te cuento, papá, que, cuando llegué a mi casa, mi mamá me llamó a su cuarto con ese tono de voz que desde las escaleras me advertía que algo estaba mal… cada vez que ella cambiaba el “chino” por “Carlos Enrique”, yo sabía que algo malo me iba a pasar.
“Carlos Enrique, ven acá, dime qué mierda has hecho. ¿Por qué has ido donde Alfredo? ¿Qué le has dicho?”.
“No le he dicho nada malo, mamá, solo que me pague la universidad”.
“Ok, ¡no quiero que lo vuelvas a buscar nunca más!, porque me ha llamado a decirme que cómo te atreves a ir a su trabajo, que no se te vuelva a ocurrir hacer lo mismo y, claro, no va a pagarte nada”.
Yo de aquí en adelante no sé cómo continuar con esta historia, porque al día de hoy y en retrospectiva solo siento agradecimiento por las cosas como fueron. Ese día, en ese preciso instante, yo entendí que tú no podías ser mi papá, lo entendí desde el odio, desde el rechazo, desde las ganas de desarraigarte de mi ser. Juré vengarme y hacer lo necesario para que pagaras todo, todito, todo. Así que mi mejor desquite fue desde ese entonces hacer todo lo necesario para no necesitar de ti ni de nadie absolutamente nada. Y, de pronto, me comencé a construir.
Te quiero contar que, en esa construcción que hasta el día de hoy continúa, he descubierto que tú eres parte importante. Porque yo soy como soy gracias a ti y, encima de todo, me gusto. Hoy yo puedo decir que me gusto, que me gusta quien soy, me gusta cómo me paro en el mundo, me gusta la vida con sus mareas altas y bajas, me gusta lo que hago y cómo lo hago. Me gusta mi historia y, como no podía ser diferente, lo que más me gusta es haber descubierto tu razón de ser en mí.
Yo hoy he logrado descubrir que tú y yo generamos un acuerdo de almas. En donde tú asumiste el rol de ser mi papá con esas características y ese guion, para que yo pudiera ser quien soy.
Y eso somos tú y yo, un par de almas que generamos una transacción, un trato, un pacto, un contrato en el que tú aceptaste el incómodo rol del malo de la película, te metiste en el personaje, encarnaste en esta dimensión y lo llevaste eficientemente a cabo para que yo pudiera sacar a la luz mis poderes. Hoy, papá, te agradezco por todo y te reconozco, y les digo a todos públicamente que tú no eres el malo de la película; tú eres, más bien, un alma con determinado nivel de conciencia cumpliendo su misión. Y sí que lo lograste brillantemente.
Ahora entiendo todo… Gracias, papá.