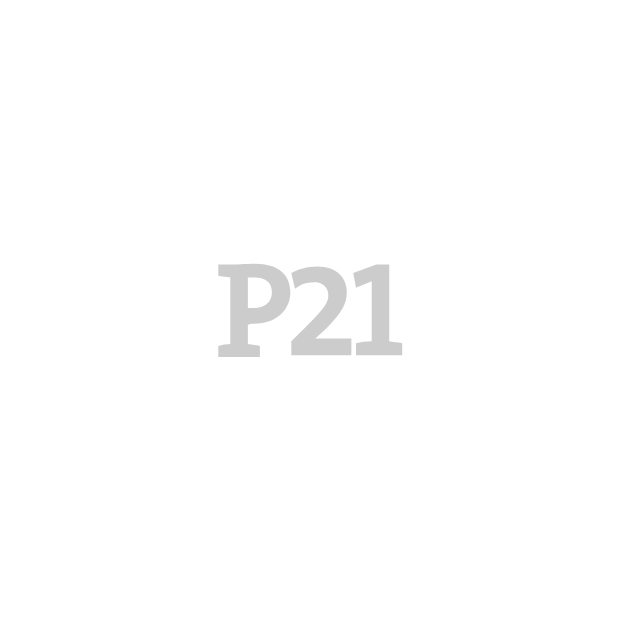ENTREGA 13
El Perú, uno de los países que había comenzado a intensificar su intercambio comercial y adopción de créditos con los Estados Unidos, no escapó a los efectos negativos de la histórica debacle económica que significó el Crack de 1929, cuando cayó la importante Bolsa de Valores de Nueva York.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/5CZCY2GDUZH7BO7PDRC4CRABWE.jpg)
Nuestro país había tenido un crecimiento económico ininterrumpido desde 1895 e inclusive el mismo año de la debacle en Estados Unidos la economía peruana registró un crecimiento de 11.79% respecto al periodo previo. A nivel político, el país se encontraba bajo la presidencia de Augusto B. Leguía, en un buen momento para las exportaciones, así como para la industria y la actividad agrícola, que crecían al ser impulsadas por el consumo de la recién emergente clase media.
La histórica contracción de la bolsa neoyorkina se produjo en tres días de ese octubre de 1929: el jueves 24, el lunes 28 y el martes 29. Fue el inicio de la Gran Depresión, aquella crisis financiera que se extendió a lo largo de la década de 1930 y que repercutió en decenas de países.
Una crisis que puede servir como punto de comparación con la Gran Depresión es la crisis rusa de 1998, que tuvo un efecto mundial al desarrollarse casi a la par con la crisis asiática, golpeando también al Perú entre esos años e incluso hasta 1999. Sufrieron tanto nuestras exportaciones, como el crecimiento económico (-0.4% en 1998 y solo 1.5% en 1999) y, especialmente durante el último año, el consumo privado, pues los peruanos vieron reducido su poder adquisitivo. En cuanto al sistema financiero, el efecto fue que de las once entidades que existían, seis bancos fueron liquidados y cinco fueron absorbidos.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/34C4RSCT7JEYXEBLUWZNB22MGE.png)
Volviendo a la crisis de 1929, nuestro país fue afectado por el lado de las exportaciones, la inversión, la banca y el comercio, que se habían desarrollado bastante en las últimas tres décadas previas a esa debacle. La baja en las exportaciones se produjo debido al desplome de los precios de la mayoría de las materias primas que vendía el Perú al extranjero. Ejemplos de esto fueron las caídas de precios del algodón, el azúcar, el cobre, la plata, el plomo y el zinc; todos eran elementos importantes en los despachos peruanos al exterior. El severo efecto en las exportaciones también se sintió debido a la importancia que había cobrado el comercio exterior para el país. Las exportaciones pasaron de representar el 12.4% del PBI en 1896 a un 27.9% en 1929. Por otra parte, el cese del acceso a financiamiento del extranjero terminó afectando las inversiones y a la banca, entre otros factores. Esta situación incluso ocasionó que se remataran activos locales, dando lugar a una caída de precios. Las exportaciones empezaron a recuperarse en 1933 y tuvo que llegar la década de 1940 para que recién entonces se retomaran los niveles previos al crack.
El impacto en la banca generó un cambio significativo en el mercado, pues cayó el principal actor del sistema financiero de la época: el Banco del Perú y Londres. Asimismo, la crisis marcó el final de dos eras: la de la libra peruana de oro, que había sido adoptada como moneda en el último quinquenio del siglo XIX, durante el gobierno de Nicolás de Piérola, y la del gobierno de Augusto B. Leguía.
La gestión de Sánchez Cerro
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/FFNWWAG44NBKFDPHTWL2U2KPGY.jpg)
Luego de la salida de Leguía, el poder estuvo en manos de David Samanez Ocampo, quien fue presidente de la Junta Nacional de Gobierno entre marzo y diciembre de 1931. Su mandato concluyó luego de que Luis Miguel Sánchez Cerro fuera elegido como presidente constitucional. En el breve periodo de este, se promulgó la Constitución Política de 1933 que trajo varios cambios importantes como la prohibición de la reelección inmediata del presidente, el establecimiento de un período presidencial de seis años, el reconocimiento a la libertad de culto, al divorcio y otorgó el derecho a voto a la mujer en las elecciones municipales.
En cuanto a la respuesta a la crisis, varios historiadores coinciden en que todos los gobiernos mantuvieron una política económica pasiva, esperando que la recuperación del país se produjera una vez que los precios internacionales de las materias primas volvieran a apreciarse. Los gobiernos que le sucedieron a Leguía, especialmente los de Samanez y Sánchez Cerro, no pudieron continuar con la masiva inversión pública que había caracterizado a esa gestión. Y esto se debió a que ello era financiado en buena parte con créditos extranjeros, cuya procedencia era básicamente la banca de EE.UU., el epicentro de la crisis. Habiendo quedado detenido el flujo de financiamiento para el Estado, el ritmo de gasto público no pudo mantenerse, ni tampoco pudo responderse inicialmente con incremento significativo de la inversión pública para contrarrestar parcialmente la caída del empleo y la inversión.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/Y225SOLD7ZDTVPRLFYRZVYU7KQ.jpg)
Quizás la mejor muestra del golpe que recibieron las finanzas públicas fue que los ingresos del Estado recién en 1946 retomaron los niveles previos a la Gran Depresión. La escasez de recursos generó, además, que se fortalecieran los esfuerzos del Estado por ampliar, al menos ligeramente, la recaudación y la base tributaria. Esto pudo observarse por medio de la mayor recaudación de impuestos como los derechos de importación y del impuesto a la renta.
Misión Kemmerer y el intento de salir de la crisis
No obstante, es importante remarcar que hubo un esfuerzo por tratar de salir de la crisis, ya que en 1931 el gobierno de Sánchez Cerro contrató los servicios de una misión económica norteamericana que ofrecía un estudio técnico financiero que permitiera hacer frente a la grave situación que afrontaba el Perú. Esta misión fue liderada por el economista Edwin Walter Kemmerer. Su informe final propuso reformas, como modificaciones tributarias, la autorización a los concejos provinciales y distritales para establecer una contribución predial, cambios en las leyes del tesoro nacional, un proyecto de ley monetaria, una ley de bancos, entre otros. Una de las medidas aceptadas fue la que permitió la creación de la Superintendencia de Bancos, hoy conocida como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Esta norma, así como con otros ajustes en la política económica, contribuyeron a dotar de una relativa estabilidad monetaria al país en los siguientes años, así como a retomar el acceso al crédito extranjero.
En el sector financiero, se empezó a construir el Banco Industrial y se reestructuró el Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP). De otro lado, se eliminó el impuesto a la sal.
Para el sector minero se analizó la nacionalización de la minería, liquidó sus derechos y promulgó la ley de protección a las cuadrillas de los lavaderos de oro.
Pese a las dificultades, los gobiernos de Sánchez Cerro y su sucesor, Óscar Raimundo Benavides, impulsaron algunas obras de infraestructura relevantes. En el primero se construyeron las carreteras Lima–Canta, Paita–Piura y se continuó la construcción de la Carretera Central.
Política laboral y social
En el ámbito laboral, una medida relevante fue la de otorgar vacaciones a los obreros, así como el descanso remunerado por el Día del Trabajo (1° de mayo). También se estableció el horario de verano para los trabajadores y se crearon los restaurantes populares.
Durante la gestión de Sánchez Cerro, el país aún sentía los rezagos de la crisis cuando su gobierno acabó inesperadamente, al ser asesinado por el militante aprista Abelardo Mendoza Leyva, el 30 de abril de 1933. Después del fatídico suceso, Óscar R. Benavides asumió la Presidencia y gobernó desde 1933 hasta 1939.
La política expansiva
En la gestión de Benavides se legisló en materia laboral y social tomando como referencia la legislación italiana. Muestra de ello fue que mediante la emisión de leyes se reconoció las horas extras y su remuneración, se dispuso la creación del Seguro Social Obrero Obligatorio, se extendió la jubilación a todos los servidores públicos y se creó la Dirección de Asuntos Indígenas, entre otras medidas y políticas.
Su gobierno retomó el acceso al crédito exterior y desplegó, además, una política expansiva de gasto que permitió frenar la caída de los precios. Esta política implicó que entre 1933 y 1934 aumentaran los egresos del Estado en 23% y 33%, respectivamente. Y si bien ese no fue el final de la crisis para el Perú, sí marco el inicio de un lenta recuperación. Con Benavides una buena parte del gasto estatal se orientó al desarrollo de infraestructura. Entre las principales obras destacan el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia, la remodelación de la Plaza de Armas y la ampliación de redes de agua y desagüe en Lima.
Otro aporte destacable de Benavides fue la construcción de infraestructura vial. Entre 1933 y 1938, la red de carreteras en nuestro país aumentó en más de 4,000 kilómetros. La construcción de la Carretera Central entre Lima y La Oroya fue de especial importancia para el Ejecutivo. Esta carretera se conectaba, además, por vías secundarias, con Huánuco, Huancavelica y Ayacucho. También se construyeron las carreteras Huánuco-Tingo María, Cusco-Abancay y Chimbote-Huaylas. En tanto, Trujillo y Lambayeque se conectaron con los puertos de Salaverry y Pimentel. Estas y otras obras hicieron posible viajar entre Lima y Ancón, Chorrillos y La Herradura, Lima y Cañete, Pisco e Ica, y Arequipa y Puno. Estos avances, además, repercutieron al impulsar el parque automotor.
Preocupado por la defensa nacional, Benavides también dotó de armamento moderno al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Además, edificó cuarteles y reglamentó el Servicio de Movilizables ante cualquier peligro de seguridad.
La gestión de Benavides también será recordada por la recuperación de sectores como el agropecuario y minero. La producción del primero creció en 60% entre 1932 y 1936, mientras que la producción minera en este mismo año casi duplicó la de 1932.
Otra actividad que comenzó a mostrar un desempeño más saludable fue la manufactura, cuya producción aumentó en casi 60% entre 1932 y 1937, mientras que la actividad comercial aumentó su valor agregado en 40% entre 1932 y 1937. Así, la economía peruana cumplía el largo periodo de salida de la Gran Depresión, después de casi una década de la debacle estadounidense de 1929.
Entre la libra de oro y el sol
Con la crisis mundial causada por el Crack del 29, nuestro país también sucumbió por el descenso en los precios de materias primas exportadas, lo que golpeó los ingresos de erario público. La reducción de rentas y la dificultad para acceder a préstamos bancarios en el extranjero hizo que el Gobierno retirara de circulación las libras peruanas de oro en 1931. Ya en 1930, todavía con Augusto B. Leguía en el poder, se había abandonado la libra peruana como unidad monetaria, símbolo de los años de estabilidad, y se había retornado al sol, ya no de plata, sino de oro.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/TTTVIR7F5BC7XBU32TKNWYKHM4.jpg)
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/FEAWRHAUNNBXXFAO7LJCWYWRW4.jpg)
Este tenía, sin embargo, menor peso, por lo cual el cambio de la moneda nacional vino en paquete con una devaluación que deslizó el cambio desde los 2.50 soles por dólar, vigente en 1929, hasta los 3.27 en diciembre de 1931. En los años siguientes, el Gobierno continuó acuñando de manera discontinua la libra peruana hasta 1969 inclusive.
La libra peruana era una moneda de oro que consistía en un disco de 22 milímetros de diámetro de 7,989 gramos de peso y ley de 916 2/3 de oro fino, y que se hizo según un diseño del artista nacional Juan Lepiani, que fue llevado al cuño por el grabador Juan Francisco Rodríguez. El 14 de diciembre de 1901 se adoptó oficialmente la Libra Peruana de Oro como Unidad Monetaria Nacional.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/DGGGJVREEBFGHN7THDRV2RTTEM.jpg)
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/CUGQAYP3MNBKXLLJ3HBPCTI6GI.jpg)
El inicio de la I Guerra Mundial puso en riesgo la estabilidad monetaria del país. La reducción de exportaciones y la dificultad para mover el oro en barras que el Estado peruano guardaba en Nueva York, así como el hecho de que algunos peruanos decidieron esconder sus monedas de oro, hizo que el gobierno buscara una solución, usando moneda de papel bajo el nombre de ‘cheques circulares’. Estos fueron supervisados por una Junta de Vigilancia desde 1914. No se les llamó billetes, por el mal recuerdo que había dejado el papel moneda en el siglo XIX.
La divisa oficial después de aquella moneda fue el sol de plata, mientras que las monedas de oro se destinaron únicamente al comercio internacional, mas no para la circulación interna.
La vida y la industria en tiempos difíciles
La Gran Depresión provocó severos problemas de empleo en el Perú. Sin embargo, a partir de 1936, se fomentó la industria, pequeña y mediana.
La crisis mundial desatada por la caída de Wall Street en 1929 afectó en el Perú a todas los sectores y clases sociales. Uno de los rubros más golpeados por los retrocesos económicos de la década de los 30 fue la exportación, principalmente por la situación de la minería.
No había trabajo. En algunos negocios y oficinas se iba a laborar menos días a la semana. En 1932, la minería empleaba la mitad de la fuerza laboral respecto a 1928. Las azucareras también tenían dificultades, con caídas del 20% en el caso de los braceros de campo. Las penurias de la industria repercutían en la población porque generaba empleo masivo.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/ZJTOMSS47NG5JBQ43TVRV5VJAE.jpg)
Por ello, el gobierno de Oscar R. Benavides buscó impulsar su recuperación y en 1936 autorizó la creación del Banco Industrial para fomentar la apertura de nuevas industrias, otorgando préstamos con tasas de 5%. El objetivo era lograr la nacionalización progresiva del sector. También se aplicó una política arancelaria favorable para la introducción de los elementos industriales para las nuevas plantas. Inicialmente la llegada de las nuevas tecnologías afectó a los trabajadores, pues las empresas redujeron casi al 50% la planilla. Sin embargo, esto se equilibró con la aparición de centros fabriles. La clase media tenía menos oportunidades de empleo, pues la pequeña y mediana industria necesitaba más obreros que personal administrativo.
Los antiguos artesanos se convirtieron en obreros manufactureros, ya sea con pequeñas fábricas independientes o asimilándose a las grandes. Los salarios en las ciudades de la costa mejoraron y hubo incremento de la productividad por la división y especialización del trabajo, así como por el enfoque en las industrias dependientes del agro como la lana, cueros y tejidos de punto.
Fue así como se acentuó el centralismo limeño, ya que muchas empresas abrieron o mantuvieron su sede principal en la capital, mientras que las provincias les proveían las materias primas. No obstante, esto no pasó en Arequipa, donde se estableció la Asociación de Comerciantes e Industriales en defensa de los intereses de esta región.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/VAVRSYYMHNEF3FWMB7GAVOJOHI.jpg)
En el viejo callejón de un solo caño...
Al iniciarse el siglo XX, las condiciones de vida eran difíciles para la mayoría, sobre todo en higiene y salud, lo que propició el avance de epidemias como sarampión, viruela, neumonía y tifus. Para la década de 1930, la situación se mantenía igual. Lima aún era una ciudad donde la mayoría de la población carecía de agua potable y desagüe. En 1922 se había decretado que todos los callejones o casas de una vecindad debían tener instalados, por lo menos, una ducha, un inodoro y un botadero por cada 10 habitaciones y debían estar dentro de cuartos de ladrillos revestidos con cemento y arena. Sin embargo, en 1930 se volvió a decretar lo mismo para los callejones que tenían un solo caño, lo cual demostró que la disposición anterior no se cumplía.
Impulso a la salud
En 1935 se creó el Ministerio de Salud y surgieron grandes centros sanitarios y el concepto de la seguridad social. En agosto de 1936 se creó la Caja Nacional del Seguro Social Obrero. Al poco tiempo se dispuso la obra del Hospital Obrero, hoy conocido como el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, inaugurado en diciembre de 1940. Otro de similar importancia fue el Hospital del Empleado, abierto en 1958, y rebautizado en 1981 como Hospital Eduardo Rebagliati Martins, nombre del precursor de la seguridad social en el Perú.
VIDEO RECOMENDADO
:quality(75)/cdn.jwplayer.com/v2/media/4NV7X1M0/poster.jpg)
TE PUEDE INTERESAR
- Colección del Bicentenario 200 años de la Economía en el Perú: ‘El polémico Oncenio de Augusto B. Leguía’
- Colección del Bicentenario 200 años de la Economía en el Perú: ‘La industria y el último quinquenio del siglo XIX’
- Colección del Bicentenario 200 años de la Economía en el Perú: ‘Piérola y la recuperación con miras al siglo XX’

:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/IBBPJBJFLZA2TIZSOTTQQH6MXM.jpg)