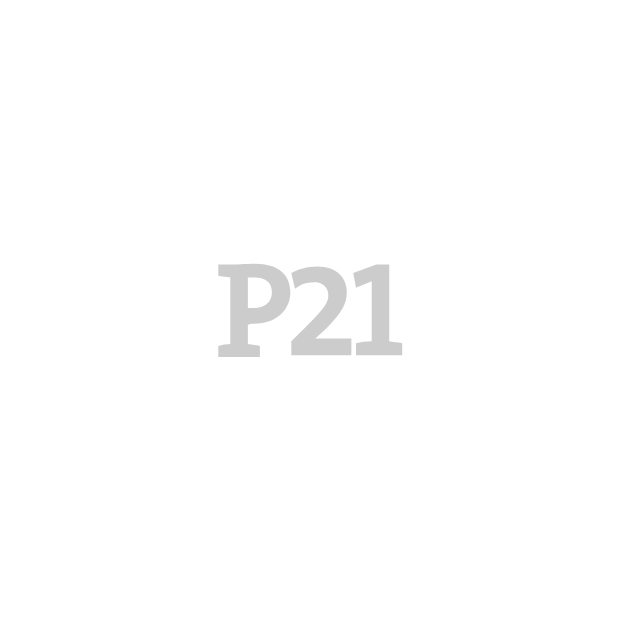Onceava entrega
El último quinquenio del siglo XIX fue un periodo que no solo evidenció la consolidación de la recuperación económica del Perú luego de la posguerra, sino que también mostró a un sector privado mucho más activo y dinámico en la industria, la banca, los bienes raíces, la agricultura, la minería y demás exportaciones. La agricultura era por entonces una actividad con alta relevancia para la economía peruana. Sin embargo, todavía arrastraba los problemas que le había dejado la Guerra del Pacífico, e incluso algunos que venían desde antes del conflicto, como la falta de una adecuada red de riego y distribución de agua, al igual que la escasez de trabajadores.
El primer problema se debía a la falta de infraestructura, una brecha que incluso en el siglo XXI no nos es ajena y que debe ser atendida en el corto plazo. La infraestructura recién comenzaría a impulsarse con el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, mientras que la falta de mano de obra se explicaba por la alta demanda de peones para la actividad minera y para la construcción de caminos en la sierra y en algunas zonas de la selva, además de los muertos y mutilados por la pasada guerra. La falta de mano de obra fue tan severa en algunos momentos del año que incluso hubo pugnas entre los contratistas, pues coincidían las etapas de desarrollo de caminos con las temporadas de siembra o cosecha, los requerimientos en las minas y la actividad cauchera. Si bien era conocido que en varias ocasiones se forzaba a los peones a trabajar en las actividades mencionadas, siendo el caucho la que peores condiciones presentaba, también hubo disputas, como la que ocurrió entre los hacendados de Chanchamayo con los mineros de Pasco en la zona central del país, siendo los primeros los más urgidos de mano de obra.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/72DHM57WBRGINLFEU7ZCCCUJQI.jpg)
La carencia que afectaba a los productores de la selva central se relacionaba con los altercados que también sostenían ocasionalmente con las autoridades tarmeñas, pues estas, ante la necesidad de contar con peones para construir caminos, llegaron a quitarle los trabajadores a los mismos ‘enganchadores’, que eran los intermediarios que los captaban y llevaban a las haciendas de Chanchamayo. Incluso, los amenazaron con incluirlos entre los trabajadores en caso de oponer resistencia. Esta situación de falta de mano de obra afectaba la productividad del agro y también su capacidad de competir contra los productos importados. Esto, junto con un alza de aranceles al arroz, harina y trigo importados, medida proteccionista para favorecer a los productores nacionales en 1895, ocasionó la escasez y el encarecimiento de algunos productos populares, como los antes mencionados, además de la carne de res y la manteca para cocinar.
A esto se suma que el comportamiento de las relaciones comerciales entre algunos países de la región generó zozobra en el Perú, tal como sucedió cuando Chile suscribió un tratado con Bolivia y Brasil en 1896 para que los dos últimos le vendieran azúcar y café al vecino sureño sin tener que pagar aranceles. Ante el temor de que los destinos para algunas exportaciones peruanas terminaran reduciéndose, el Gobierno apuntó a impulsar el trueque de sal por trigo con Argentina. Asimismo, también se intensificó el comercio con EE.UU., un país con el cual hubo un aumento del flujo de navíos a vapor en la ruta Lima-Nueva York. Por ello se incrementaron los despachos de café, caucho, metales y lana hacia el mercado estadounidense, algo que contribuyó a la recuperación de las exportaciones peruanas, que recién en 1897 superaron los niveles previos a la Guerra del Pacífico.
A pesar de ello, los precios de algunos productos peruanos de exportación aún no volvían a ser los de tiempos anteriores a la Guerra del Pacífico. Tal fue el caso del azúcar y la plata, cuyos precios equivalían solo al 47% y 45% de los que tenían antes del conflicto, mientras que en el caso del guano llegaban solo al 37%.
El fomento de la industria
Las medidas proteccionistas formaron parte de las políticas del gobierno de Nicolás de Piérola. Aunque fortalecieron la manufactura local, no se puede negar que tuvieron efectos negativos, como el mencionado encarecimiento de algunos bienes importados.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/C6S4BKHKP5FF7HNUVQFPJZSMHE.jpg)
El Ministerio de Fomento y Obras Públicas se enfocó en registrar los intereses de la industria nacional para ayudar a su transformación y desarrollo en el plano productivo. Una de las iniciativas al respecto fue la creación del Instituto Técnico Industrial del Perú en 1898, el precursor de lo que actualmente sería el Senati. Su aparición fue crucial para impulsar el desarrollo de un sector fabril cuyas empresas comenzaban a requerir más personal, tal como sucedía con la agricultura y la minería. No obstante, es importante recalcar que la industria tenía un desarrollo centrado en el ámbito urbano y en la capital.
Si bien no existen datos exactos sobre el empleo que generaba el sector privado en cada actividad, sí es posible tener una idea por el ritmo de crecimiento de cada uno. Podemos ver que en 1896, 1897 y 1898 la manufactura crecía a un ritmo anual de 18.4%, 10.16%% y 6.7% respectivamente, manteniéndose en terreno positivo, pero desacelerando su ritmo de expansión hasta 1899, cuando creció solo 4.95%, una cifra que mejoró en 1900, cuando creció 5.25%.
No obstante, el sector que sí presentó un crecimiento de doble dígito durante el último quinquenio del siglo XIX fue la minería, que se expandía a ritmos anuales de 66.2%, 36.2% y 30% durante 1898, 1899 y 1900. Es decir, entró con muy buen pie al siglo XX.
En cambio, el sector agropecuario y pesca, que había crecido 13.2% en 1897, tuvo un mal año en 1898, debido a que la expansión de su producción fue casi cercana a cero. No obstante, logró recuperarse al año siguiente, incrementándose en 5.33%.
La minería, nueva etapa
Dentro de ese contexto, la actividad que mostró un claro despegue fue la minería. Prueba de ello es que en la última década del siglo XIX aparecieron 33 empresas mineras freestanding, cuyo objetivo fue trabajar y reactivar cerca de 600 minas abandonadas que existían en el Perú en ese entonces. Eran casi mil minas en total, de todos los tamaños. La ya extinta era del guano y las secuelas de la Guerra del Pacífico, sumadas a la reconstrucción de la actividad productiva del país durante más de 15 años, habían dejado una actividad minera basada en la explotación de metales, así como una actividad exportadora mucho más diversificada. A pesar de la mayor diversificación, debido a la importancia de los envíos de azúcar, algodón y lana y caucho, los envíos de plata, cobre y oro eran los más relevantes en 1896, pues representaban el 50% de los despachos del país. A fines del siglo XIX, los altos costos de los fletes del transporte ferroviario y las dificultades que enfrentaba el sector minero para mantener un suministro de combustible constante afectaban las operaciones, ocasionando que estas tuvieran que paralizarse en algunas ocasiones.
Una muestra del impulso que la minería dio a las exportaciones es que contribuyó a que estas tuvieran crecimientos anuales positivos de hasta dos dígitos durante el último quinquenio de la década de 1890. En 1897, 1898 y 1900 el valor de los envíos se incrementaba en 26.6%, 5.99% y 21.3%. Ello fue positivo, sin embargo, no puede dejarse de señalar que la actividad minera de esa época se desarrolló de una manera que ha dejado pasivos sociales y medioambientales que se arrastran hasta hoy, con prácticas muy distintas a las que aplican las empresas mineras en la actualidad.
Principales centros mineros
Los principales centros mineros estaban en Casapalca y en Pasco, lugares donde hasta hoy hay intensa actividad minera formal. Uno de los que más influyó en el desarrollo de la minería contemporánea fue el de Cerro de Pasco, descubierto en el último quinquenio del siglo XIX. Este contenía un destacable yacimiento de cobre, que dio lugar a la creación de la Cerro de Pasco Copper Corporation. Fue, a decir de antiguos mineros, una especie de escuela para la industria minera nacional. “Muchas minas pequeñas que luego se convirtieron en medianas tuvieron un lugar donde entregar los minerales porque la Cerro de Pasco los adquiría y procesaba. Hacía factible la operación pequeña”, recuerda el empresario Augusto Baertl. Las operaciones de la zona se extendieron por más de medio siglo y los volúmenes de cobre que producía contribuyeron a que se pudiera construir el Ferrocarril Central y el complejo de La Oroya, que funcionó con tecnología de punta hasta los años 70, cuando empezó su declive con la dictadura militar de Juan Velasco.
Otro factor que influyó en la actividad minera en los últimos años del siglo XIX fue el precio de la plata. La caída de este metal entre 1894 y 1897, además de motivar el reemplazo del Sol de plata por la Libra de oro durante el gobierno de Piérola, también motivó que las empresas mineras se concentraran más en el cobre. Las estimaciones de la época apuntan a que el valor de la explotación de este mineral alcanzaba un valor de aproximadamente tres millones de soles anuales en 1896 (hoy hablaríamos de unos US$50 millones).
Por cierto, el 22 de mayo de ese año se fundó la Sociedad Nacional de Minería, la base de la actual Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, siendo su primer presidente Elías Malpartida.
Con aciertos y desaciertos, los últimos años del siglo XIX fueron tiempos en los que se apuntó a fortalecer la institucionalidad a la par que la industria en sí. El gobierno de Piérola aplicó además una importante reforma tributaria. Sin embargo, el Perú que entraba al siglo XX era “todavía muy pobre y subdesarrollado”, en palabras del historiador Shane Hunt.
La buena fama del algodón peruano
Oro blanco. Así llegó a conocerse el algodón peruano (Gossypium barbadense) cuya calidad alcanzó renombre internacional. La evidencia arqueológica indica que las fibras más antiguas en la costa del Perú se remontan al año 3,100 a.C. En La Libertad se hallaron restos en Huaca Prieta, actual zona algodonera.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/Q2FSUE6K25GEFJIGDF6VMWL6VI.jpeg)
El cultivo del algodón en el Perú fue para consumo interno hasta 1830; luego, entre 1831 y 1874, la producción fue orientada a la exportación. Durante la Guerra con Chile (1879-1884) los cultivos de algodón fueron arrasados por las expediciones chilenas que golpearon fuertemente el sector, que se recuperó con gran esfuerzo en la década de 1890.
A finales del siglo XIX, una plaga hizo que varios agricultores se vieran seriamente afectados. Fue en ese momento que destacó la figura de Fermín Tangüis, contador de origen puertorriqueño que, al venir a trabajar al Perú, se interesó en la agricultura y en el algodón. Tras varios años de prueba, para 1911 ya tenía una nueva variedad de semillas que producían un algodón de fibra larga y gruesa, de fácil hilado y teñido y excelente calidad, el cual fue bautizado con su apellido en justo reconocimiento. Este compite con la reconocida producción de Egipto, donde hoy se cultiva sobre todo el Giza 86 de fibra larga.
Actualmente en la región costera hay dos zonas de producción bien definidas: la costa central entre los valles del río Santa y el valle de Nasca, cuya producción alcanza los 60 mil quintales de fibra larga de la variedad Tangüis. Y la costa norte, en los valles del departamento de Piura, donde se producen 43 mil quintales de fibra extra larga de la variedad Pima. Este tipo destacó por su brillo y resistencia y se hizo más comercial pues sus tejidos son de buena caída, brillo, frescura y resistencia respecto a una variedad estándar.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/7VIGW43KIZBGPKLQPYUIHIMXQE.jpg)
El sector textil y la manufactura moderna
Pasados algunos años de la Guerra del Pacífico, la recuperación del algodón hizo de este el elemento dinamizador del mercado peruano.
El nacimiento de la industria peruana se produjo durante el primer gobierno de Ramón Castilla, entre 1845 y 1851. En esa época se contrató a gestores europeos para que propongan cómo dinamizar los negocios en nuestro país. Las industrias manufactureras en el Perú, para el año 1879, se dividían en industria alimenticia, que comprendía la fabricación de productos lácteos, la molinería y panadería, bebidas y el tabaco, y otros productos alimenticios; la industria textil y de cuero comprendía la fabricación de textiles, de prendas de vestir, preparación el cuero y fabricación del calzado; la industria de madera y muebles; la industria del papel (fabricación, impresión y edición del papel); la industria química, que comprendía los químicos básicos, farmacéuticos y medicamentos, caucho y otros productos del rubro; además de la fabricación de productos no metálicos, la siderurgia y la fabricación de productos metálicos.
La industria textil siempre fue atrayente, por lo que algunos hacendados nacionales vieron en las máquinas a vapor las posibilidades de un negocio rentable. Más adelante, otros capitalistas proyectaron su inversión más allá del comercio local, tal es el caso de Pedro Gonzales Candamo, quien trajo maquinaria avanzada desde Nueva Jersey, Estados Unidos, y apuntó a una producción de miles de yardas de tela al año. La yarda es una unidad de medida muy común en textiles y equivale a 91.44 centímetros.
Luego de la Guerra con Chile (1884), la industria textil se volvió más autónoma gracias a la llegada de empresas europeas. A finales del siglo XIX se formaron pequeños grupos de inversionistas interesados en este rubro debido a la calidad cada vez más valorada de nuestro algodón Pima. Así, las empresas manufactureras más importantes de la época moderna fueron las textiles. Hasta 1890, la única fábrica de algodón que existía era la antigua Fábrica Textil de Vitarte que Carlos López Aldana había vendido a unos empresarios británicos y que, en 1903, fue adquirida por la compañía W. R. Grace & Co.
Un emporio fabril
A fines del siglo XIX e inicios del XX, Lima ya albergaba un emporio fabril: Santa Catalina (1888), San Jacinto (1897) y La Victoria (1898), El Progreso (1900), La Bellota (1900), El Inca (1903), La Unión (1914), El Pacífico (1915), Los Andes (1926), entre otras. La Fábrica Nacional de Tejidos La Victoria fue fundada por José Pardo, dueño de la hacienda azucarera Tumán y presidente del Perú en dos oportunidades (de 1904 a 1908 y de 1915 a 1919). Mientras que San Jacinto fue fundada por el inmigrante italiano Gio Batta Isola, en sociedad con su compatriota Giacomo Gerbolini. Ambos eran miembros del Banco Italiano y contaron con un socio peruano, Mariano Ignacio Prado Ugarteche. Las fábricas de Ica y Arequipa también fueron obra de inmigrantes que realizaron un gran esfuerzo por competir a nivel nacional con la producción limeña y la extranjera. En 1905, estas plantas empleaban casi mil operarios, a quienes se les pagaba una remuneración mensual, en promedio, de 1.20 libras de oro (unos US$201 de hoy), contribuyendo a expandir el trabajo asalariado.
En la época, existían en Lima nueve fábricas de confecciones dedicadas a la elaboración de camisas y ropa interior masculina, pero usaban textiles provenientes de Gran Bretaña. En estas, las costureras ganaban el equivalente al 83% o incluso 50% de la remuneración de los operarios hombres; mientras que las trabajadoras mejor pagadas eran las planchadoras, pues sus sueldos podían llegar al 116% de lo que recibían los varones.
Fue la recuperación del sector algodonero tras la guerra lo que permitió que este se convirtiera en el elemento más dinámico del mercado interno peruano en el período 1890-1900, ya que articuló diferentes negocios a partir de la fibra de algodón. Sin embargo, en las siguientes décadas, las casas comerciales norteamericanas e inglesas empezaron a penetrar en el sector textil y a ganar más terreno, pero esa ya es una historia del siglo XX que contaremos más adelante.
Apuntes sobre el algodón peruano y la oportunidad desaprovechada
Entrevista al ingeniero George R. Schofield Bonello, expresidente de la SNI y Director Emérito del Comité Textil
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/TMIV3DRCPNETFM4OVTPV6CES3E.jpg)
Como preámbulo, podemos mencionar que la industria textil moderna se inicia en el Perú en la segunda mitad del Siglo XIX.
Por ese entonces, los “traders” británicos, alemanes y norteamericanos que operaban con un esquema mercantilista en el comercio exterior de Sudamérica, propiciaron el cultivo del algodón nativo peruano. El algodón en rama se exportaba sin mayor valor agregado y retornaba como tejido teñido y acabado.
En la medida que se difundió la tecnología y que la mano de obra se fue encareciendo en Europa, se propició la instalación de hilanderías y tejedurías para aprovechar la ventaja comparativa de contar con la materia prima. Antes de la Guerra del Pacífico, Duncan & Fox Ltd. (UK) había instalado la Fábrica de Tejidos La Unión S.A. WR Grace & Co. (USA) instaló La Victoria S.A. y luego adquiere Vitarte, eventualmente forma CUVISA. Paralelamente la familia Forga crea El Huayco S.A. en Arequipa.
Después de la guerra, en 1986 (año en que se creó la Sociedad Nacional de Industrias – SNI) las Familias Schofield e Isola instalan la Fábrica de Hilados y Tejidos de San Jacinto S.A, que en el 1900 es adquirida por la Familia Isola y 125 años después continúa siendo, en el presente, un caso de éxito. En 1901, la Familia Schofield instala la Fábrica de Hilados y Tejidos El Progreso S.A. que más tarde en 1928 se fusiona con La Unión para formar la Fábrica de Tejidos La Union Ltda S.A.
Para entender por qué se ha minimizado el cultivo del algodonero en el Perú es necesario analizar su evolución histórica contemporánea. Como sabemos, hoy por hoy la industria textil nacional importa más del 50% del algodón que consume, tanto de la variedad de fibra corta (upland) como de extralarga (supima y pima). Tradicionalmente, el Perú era un importante exportador de algodones especiales en rama (desmotados).
En 1970 producía aproximadamente 1¨500,000 de quintales al año (90% de Tanguis y 10% de Pima, Karnak) de los cuales se exportaba el 85% y la industria nacional se abastecía con el 15%. La reforma agraria en los años setenta desmanteló el latifundio que permitía una economía de escala para los cultivos industriales; la antítesis del minifundio (malas semillas, zocas y rezocas) y las malas políticas agrarias atentó contra la competitividad, calidad y mejora del algodonero en el Perú.
El algodonero es planta autóctona del Perú. Tanto la variedad de fibras cortas y gruesas “asperos” (Gossypium Arboreum) como la de fibras largas/extralargas y finas (Gossypium Barbadense) fueron utilizadas para el vestuario y artesanías por las culturas milenarias de nuestro país.
En el siglo XIX se llevó semillas de G Barbadense a Egipto donde desarrollaron diversos linajes de fibras extra largas. De Egipto lo llevaron al Pima Valley en Estados Unidos y de allí regreso a Piura. También se trajo semilla de Egipto al Perú. El algodón se sembraba extensivamente en todos los valles de la costa.
En el S. XX, el agricultor Don Fermín Tanguis sembraba algodón egipcio “Mit Afifi” en Cañete y en medio de un potrero le surgió una planta muy alta, robusta y florida. Tanguis cosechó sus bellotas y con las semillas produjo almácigos para reproducir los clones de dicha planta. En esa época la plaga del “wilt” (marchitamiento de la hoja) azotaba las plantaciones de algodón; curiosamente aquel plantón permanecía ileso.
Más adelante se comprobó que dicha planta era un híbrido resultante de la polinización natural de la variedad en cultivo (largo y fino) y de un algodón nativo (corto y grueso). El fenómeno resultante dio fibras largas y gruesas. Como explicaba el Dr Stroman renombrado genetista del algodón que investigaba en los años 50 los algodones peruanos en la Estación Experimental de La Universidad Agraria La Molina, el algodón Tanguis posee un gen recesivo que constantemente engrosa sus fibras y que por ser un híbrido no es pasible de mejoras genéticas.
De otro lado, se trata de un algodón muy blanco de alto rendimiento en el campo (Q/Ha.) y buen acude en el desmote (desmotado con sierras). Como todos los algodones que se cultivan en la costa peruana, el Tanguis es de riego (secano) y su cosecha toma cerca de nueve meses, lo que no permite una segunda cosecha en el año y su cultivo se encarece por la cantidad de insecticidas herbicidas, etc. que demanda.
Las condiciones climáticas con alta y larga exposición solar permiten que las fibras alcancen un grado óptimo de madurez. Textilmente hablando, el Tanguis es muy “hilable”, no forma “neps” y por ser apañado a mano es muy limpio y merma poca materia extraña. A su vez por ser blanco y maduro rinde excelente blanqueado y requiere menos colorante para alcanzar un determinado matiz limpio. Lamentablemente el grosor de sus fibras (=/> de 5.0 microgramos por pulgada) limita el título del hilado (< Ne 40) alcanzable, aun peinándolo. Por eso su aplicación se ve limitada a tejidos medianamente livianos (tafetanes, sargas, driles, “denims”, rizos-toallas, etc.).
En su momento se hicieron grandes esfuerzos de investigación para mejorar y contrarrestar las limitaciones del A. Tanguis. Investigadores como los doctores Teodoro Boza Barducci, D Bancalari, José Giles, Manuel Moncloa entre otros desplegaron grandes esfuerzos conjuntamente con las Universidades Nacionales: Agraria (UNALM), de Ingeniería (UNI) y de Piura (UNP). Mas recientemente dichas investigaciones han continuado, a pesar de muchas limitaciones, con prometedores logros en el Instituto peruano del Algodón (IPA) y el INIA.
Contrariamente, los algodones finos de hebra corta, larga y extralarga permiten hilar más económicamente títulos iguales (>Ne 40) o más finos (>Ne 80). La variedad El Cerro (Acala) se cultiva en Lambayeque y el Pima en Piura. También son algodones de secano y de menor rendimiento por hectárea, cosechados a mano y desmotados en máquinas de rodillos.
Si bien es importante destacar que el algodonero es una planta multipropósito (fibras textiles, aceite comestible, alimento de ganado), su cultivo debe competir (por las áreas cultivables) con otros productos agrícolas de gran demanda internacional y rentabilidad que han despertado, luego de largo letargo, la agricultura en nuestro país.
Debido a que la importación de algodón estuvo prohibida por décadas aduciendo razones fitosanitarias, la industria textil algodonera permaneció cautiva del agro lo que indirectamente propició la utilización intensiva de otras fibras sucedáneas artificiales y sintéticas.
Recién en las postrimerías del S. XX e inicios del S.XXI con la globalización mundial y los tratados de libre comercio (TLC), se liberalizó la importación del algodón (también de hilados, tejidos y prendas de algodón y sus mezclas). En vista de la menor oferta de algodones peruanos, actualmente se importa largamente más del 50% del algodón que consume la industria textil nacional, mayormente de las variedades “Upland”, Supima y Acala de los Estados Unidos.
VIDEO RECOMENDADO
:quality(75)/cdn.jwplayer.com/v2/media/V6wtwat6/poster.jpg)

:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/U2LU2IS4Y5CMLPOULX7AZHZO5A.jpg)