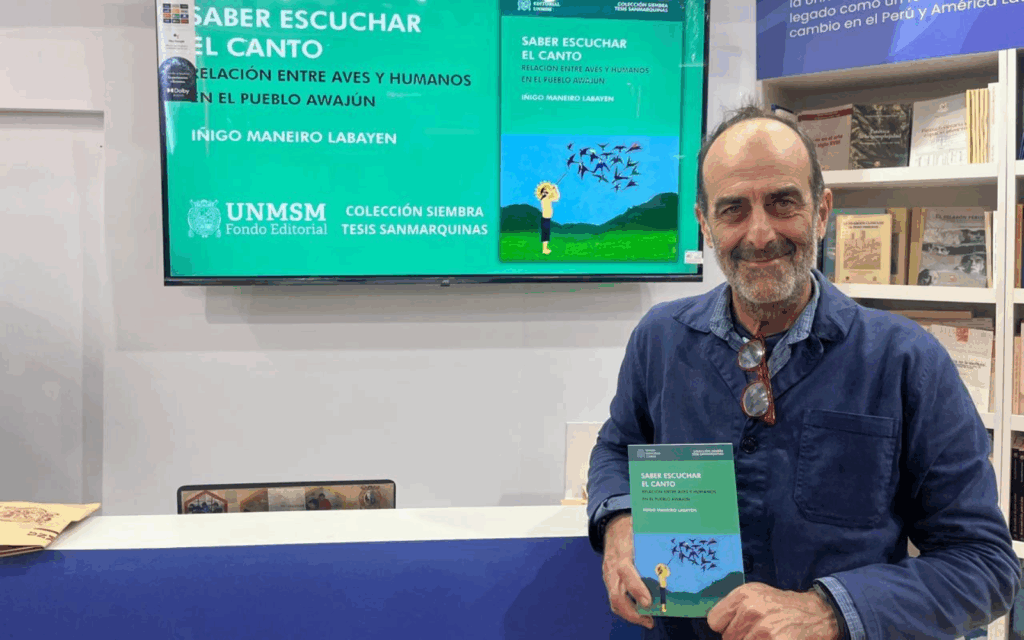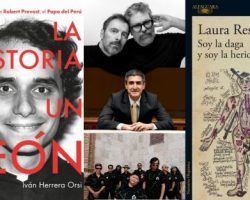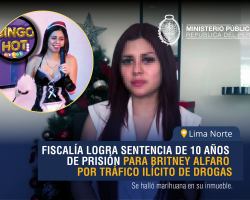En estas mismas páginas, hemos visto antes cómo trascendió hasta el presente siglo XXI el espíritu emprendedor de quienes hicieron empresa en las últimas décadas del siglo XIX. También hemos analizado los efectos nefastos que tuvieron las experiencias estatistas en nuestra economía que solo lograron ahuyentar las inversiones. La Constitución de 1993 trajo un marco de seguridad legal que permitió la llegada de importantes capitales extranjeros y el desarrollo de múltiples empresas y negocios en el país, generando ingresos al Estado y puestos de trabajo.
Por eso mismo, el Estado también debe velar por el cumplimiento de otro mandato constitucional como es el de facilitar y vigilar la libre competencia, así como combatir toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.
En el Perú las empresas privadas generan el 83.4% de la inversión total, según el Banco Central de Reserva (BCR), mientras que el resto proviene de la inversión pública a cargo del Estado.
Hasta antes de la pandemia, el sector privado tenía 3′815,692 empleos formales. Según datos del Ministerio de Trabajo, a diciembre de 2019, más de 1.9 millón (51.5%) de los trabajos formales generados por las empresas pertenecían al sector servicios, mientras que 614,719 (16.2%) al sector comercio, 535,654 (14.1%) a la manufactura y 374,280 (9.9%) al agrícola.
Se estima que a octubre de 2019 existían poco más de 2.6 millones de empresas en el país, de las cuales 2′377,244 eran micro, pequeñas y medianas empresas.
La contribución de las empresas a los ingresos fiscales también es destacable. Solo en minería, el aporte de las compañías de este sector, en la última década, fue de S/85,000 millones en impuestos, de los cuales S/38,000 millones fueron entregados a las regiones por canon y regalías.
Adaptación en la pandemia
No hay empresa que no haya sentido el embate de la crisis originada por la pandemia de la COVID-19. Algunas pudieron salir adelante más fácilmente, como en el sector agroexportador. Pero otras enfrentan cada día con el temor de no poder continuar.
“La pandemia dejó a millones de personas sin trabajo y sin un sueldo que les permita afrontar sus obligaciones. Las instituciones financieras fueron afectadas porque los clientes han dejado de pagar sus créditos. Los bancos, a su vez, han tenido reservas grandes acumuladas en el tiempo, sin embargo, estas se han ido yendo para afrontar las cuantiosas pérdidas por falta de pagos. Eso explica la caída en rentabilidad y utilidades de los bancos”, explica Felipe Morris, presidente del directorio en Interseguro. “Sin venta no hay ganancia y sin esta no se pueden pagar créditos”, acota.
En una situación de crisis sanitaria y financiera, las empresas líderes en diferentes sectores afrontan nuevos retos para mantener su posición. Desde diversificar y expandir sus rubros, hasta transformarse internamente para mejorar sus procesos y actualizarse para adaptarse a las nuevas necesidades.
Para el economista Gonzalo Ruiz Díaz los principales retos de las empresas pasan por mantener su sostenibilidad, pero, sobre todo, adaptarse a las nuevas necesidades de un mercado cambiante. “Sostenibilidad tiene que ver, en gran medida, con transformación digital”, afirma. Las empresas tuvieron que redefinir procesos internos y externos para adaptarse a las nuevas modalidades. Internet se volvió una herramienta indispensable para las empresas, ya sea para el trabajo remoto desde las casas, hasta su uso como canal de venta. La falta de ingresos originó despidos masivos hasta llevar a la práctica conceptos poco conocidos como la suspensión perfecta de labores. “En una crisis es delicado prescindir de trabajadores, y con aquellos que se quedan, la empresa está obligada a fortalecer sus relaciones”, explica.
Los Añaños: hacer de la crisis una oportunidad
Entre las empresas peruanas hay casos de gran crecimiento local que las llevó paulatinamente a una notable expansión internacional. Veamos algunas historias.
La del Grupo Aje comienza en Ayacucho, cuando la familia Añaños aprovechó la crisis y el aislamiento de esta ciudad debido a la violencia que desataba la agrupación terrorista Sendero Luminoso. En ese contexto, en 1988, empieza a producir bebidas gaseosas en esa ciudad para atender la demanda insatisfecha de bebidas populares de marcas internacionales que no llegaban a la sierra por los problemas generados por el terrorismo. Así nace Kola Real, bebida gasificada con sabor a naranja.
En 1991, comienza su expansión a otras ciudades, como Huancayo, Bagua y Sullana. En 1997, Kola Real llega a la capital y en 1999 inicia su expansión internacional. Primero, Venezuela y, un año después, abre una planta en Guayaquil, Ecuador.
Ya en 2002 Aje ingresa a México, hasta hoy uno de sus mercados más importantes. Luego, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Un año después, en 2005, abre oficina en España. En simultáneo la empresa consolida su presencia en Centroamérica, después en Sudamérica y posteriormente da otro paso gigante al iniciar operaciones en Tailandia, lo que le permite abrirse camino en India, Indonesia y Vietnam en la última década. En 2015 incursiona en África con el ingreso de Big Cola en Egipto y Nigeria, para luego llegar a Madagascar.
La historia de Gloria
La empresa detrás de la marca de la leche Gloria data de 1941, con una planta y 65 empleados que producían a diario 166 cajas. En los siguientes años expandió sus actividades y su principal propietaria, General Milk Company, fue adquirida por la estadounidense Carnation Company. En 1978 cambió su denominación a Gloria y, ocho años después, la compañía José Rodríguez Banda S.A. se convirtió en accionista mayoritario.
José Rodríguez Banda era una empresa familiar, fundada por Vito Rodríguez en Arequipa, en 1967, que se dedicaba al transporte de leche evaporada. La adquisición de Gloria en 1986 abrió una etapa de diversificación del portafolio.
Muestras de ello fueron la compra del Centro Papelero de Empresarios Privados, en 1992, enfocado en el mercado de cajas de cartón; la adquisición de la Sociedad Agraria Ganadera Luis Martín, en 1993, lo que le permitió posicionarse en el mercado de yogures; y la compra de Cementos Yura, de Arequipa, en 1994, así como de Cemento Sur, de Puno.
Las acciones que tomó la compañía para penetrar en los mercados extranjeros comenzaron en 1996, cuando compra la firma boliviana de lácteos Pil Andina. En 2005 adquiere la ecuatoriana Lechera Andina y la mitad de la argentina Lácteos Santa Fe; posteriormente el 55% de la uruguaya Ecolat.
Sus actividades en el mercado peruano se ampliaron en la manufactura de papeles y cartones, así como en el sector azucarero con Coazúcar y Complejo Agroindustrial Cartavio.
La herencia de los Brescia
Por otra parte, está el Grupo Breca, fundado por Fortunato Brescia Tassano en la primera mitad del siglo XX. Es uno de los principales grupos empresariales del país, poseedor de compañías como Rímac Seguros, Clínica Internacional, la pesquera TASA e Inversiones La Rioja, propietaria de los hoteles Marriott en el Perú.
El Grupo Breca es poseedor del 50% de Holding Continental, que tiene como subsidiaria al banco BBVA Perú (exContinental), uno de los principales de la banca peruana. También es propietario de la minera Minsur, dueña de la mina de estaño San Rafael, en Puno.
Importante hito en su proceso de internacionalización fue la compra en 2009 del 84% de la operación en Chile de la cementera francesa Lafarge, que operaba desde inicios del siglo XX con la marca Melón, líder en este rubro.
Pocos años después, en 2012, el grupo empresarial compró el 63.97% de la empresa de pinturas Tricolor al Grupo Larraín, también de Chile, en una operación que se calcula fue de US$96 millones.
En 2016, el grupo empresarial también amplió su participación en la Compañía Minera Raura al adquirir la participación de Great Yellowstone, empresa con base en Panamá, lo cual le permitió poseer el 99.9% de Raura que opera en Huánuco y Oyón.
El holding Intercorp
Otro caso de internacionalización es el del Grupo Intercorp, cuya historia reciente comenzó en 1994, cuando un grupo de empresarios, encabezado por Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, adquiere el Banco Internacional del Perú, Interbanc. Este se convertiría en Interbank en 1996.
Dos años después, el grupo comienza a incursionar en seguros y el rubro inmobiliario. En el año 2000, el holding
inaugura la Torre Interbank, en Lima. Ese mismo año la compañía compra Cineplex que pasaría a llamarse Cineplanet. La diversificación no paraba. En 2003 compra supermercados Santa Isabel, que luego transformaría en Supermercados Peruanos (Plaza Vea, Vivanda y Mass). Asimismo, posee Casa Andina, la cadena de hoteles que hoy tiene presencia en 14 regiones; y el centro comercial Real Plaza, en Chiclayo, que fue el primero de los más de veinte que tiene en la actualidad en varios puntos del país.
El año 2005 sería uno de los más importantes para la internacionalización del holding, pues ingresa al mercado chileno de las salas de cine.
El grupo continuaría diversificándose: abre la tienda por departamentos Oeschle, crea Intercorp Financial Services; compra Bembos, Inkafarma y la cadena de colegios Innova Schools. Posteriormente, se sumarían las adquisiciones del instituto Idat, la cadena China Wok, el instituto Zegel IPAE, lotería La Tinka, Seguros Sura y Quicorp (farmacias Mifarma, BTL, Fasa y Arcángel).
En el exterior, adquiere Sinea, compañía de plásticos en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Asimismo, lleva con éxito la fórmula de los colegios Innova Schools a México.
APP: inversión privada en colegios y hospitales
Hay proyectos que el Estado no puede afrontar en el corto plazo por motivos que incluyen la falta de capital y los riesgos financieros, entre otros. En esos casos han entrado a tallar las Asociaciones Público Privadas (APP), un modelo que permite darles una solución y sostenibilidad.
En los casos de proyectos grandes de infraestructura, las APP permiten trasladar el riesgo financiero al sector privado que invierte esa masa de capital necesaria para implementar, mantener y concluir proyectos que el Estado no puede, explica el economista Gonzalo Ruiz Díaz.
El Estado, a través de Essalud, por ejemplo, ha utilizado mucho el modelo de las APP para construir, remodelar y mantener hospitales nuevos. José Luis Escaffi, socio de gestión pública de Apoyo Consultoría, explica que algunos casos son, por ejemplo, los complejos hospitalarios Alberto Barton (Callao) y Guillermo Kaelin (Villa María del Triunfo), que abrieron sus puertas en abril del 2014 gracias a IBT Group. Estos permiten atender, gracias a sus 3,600 colaboradores, a cerca de 250 mil asegurados.
En el sector educación, continuó Escaffi, se ve, sin embargo, otro panorama. “En los últimos años ha habido propuestas de APP, pero estas han tomado mucho tiempo para llegar a ejecutarse. Los proyectos apuntan a grandes unidades escolares, con, al menos, dos paquetes con 20 colegios cada uno, para ver temas de reconstrucción y mantenimiento de infraestructura y equipos”.
Pero como todo modelo, este no siempre es cien por ciento eficiente. Existen retos que superar para que pueda lograrse el mejor resultado. “Los retos tienen que ver con las señales que dan las autoridades en relación con la sostenibilidad de los proyectos”, explica Ruiz Díaz. Para el especialista, hemos visto en los últimos años que hay muchas regulaciones por parte del Congreso y eso ha generado una percepción de incertidumbre por parte del sector privado en relación con los riesgos de inversión. “Hay mucho populismo y eso hace dudar al privado”, acota.
La transformación digital apenas ha comenzado
Se trata de emplear los recursos tecnológicos disponibles hoy en día para tomar mejores decisiones y apostar a una transformación interna.
Las empresas peruanas habían ido adoptando herramientas digitales, pero la pandemia aceleró este proceso de transformación; se hizo obvio el sentido de la supervivencia, la continuidad de las operaciones y de los trabajos. Se empezó a tener consciencia de que más allá de adoptar tecnologías, equipos y programas, se trata de un cambio cultural en las organizaciones.
Rafael Hospina, director global de Desarrollo de Negocios en EBANX, asegura que la adopción de la tecnología se ha dado en muchas industrias, pero la transformación digital no. “La transformación implica usar la tecnología para tomar mejores decisiones. Es desarrollar la agilidad del mindset digital, la mentalidad digital, es decir, decidir basándose en datos y no en un comité de expertos necesariamente”, explica.
Narciso Lema, líder de la comunidad técnica de IBM Perú, Ecuador y Bolivia, explica que la transformación digital tiene cuatro dimensiones: los retos culturales (disposición cultural a favor de la transformación), los tecnológicos, el reto humano (las capacidades de los trabajadores) y el desafío de incorporar la transformación al modelo de negocio.
Uno de los sectores que más ha avanzado es la banca. Las entidades financieras están enfocándose en contar con procesos de ventas digitales que mejoren la experiencia del usuario. Por ello, han optado por utilizar nuevas tecnologías para sus plataformas y aplicaciones como Yape, Plin y Lukita.
El sector salud también ha desarrollado aplicativos de las clínicas que permiten pagar una cita, atender por videollamadas y administrar la historia clínica de cada paciente en la nube.
Tecnologías de fácil alcance
Las nuevas tecnologías son de fácil alcance. Esto ha permitido el auge de las startups, empresas basadas en nuevas tecnologías. Estas han sido apoyadas tanto desde el sector privado como el público por medio de plataformas como Wayra (Telefónica) o Startup Perú (Ministerio de la Producción), que han desplegado iniciativas de incubación y aceleración para las más prometedoras.
Algunas startups son las denominadas fintech, empresas financieras que basan sus operaciones en plataformas digitales y que para atender a un cliente no necesitan que este vaya a una oficina. Estas firmas resuelven problemas de la banca tradicional por medio de la tecnología y pueden ser plataformas de emisión de créditos o procesadores de pagos.
El potencial de las fintechs está en su capacidad de contribuir a la bancarización. Juan José Roca Rey, CFO de Instacash, confía en que, con una fuerte educación financiera y la flexibilización de las antiguas estructuras bancarias, podrían incluir a más peruanos al sistema financiero.
En el caso del sector público, en 2017, se creó la Secretaría de Gobierno Digital que tiene dos objetivos: uno es que el Estado adopte la tecnología y establezca las bases que unifiquen las entidades gubernamentales. El segundo es facilitar el acceso a la información a la ciudadanía para mejorar y optimizar los servicios, explica Jaime Aguirre, expresidente de CADE Digital.
El efecto pandemia
Tanto Lema como Aguirre señalan que la pandemia ha acelerado la transformación que se comenzó a hacer en el Perú hace un quinquenio debido a la necesidad de continuar operando.
Rappi, Uber Eats o Glovo fueron plataformas que contribuyeron a la supervivencia de los restaurantes y que incluso permitieron que muchos de estos cambiaran su modelo de negocio por el de la dark kitchen, es decir, un espacio destinado solo a la venta por delivery.
Hoy vemos sectores que abrazan la transformación digital con optimismo, como la banca o el retail, pero también hay otros relegados, como la pesca y el siderúrgico, según Lema, debido a un factor generacional. Por su parte, Hospina recuerda que la programación mental, el mindset, se cambia a través de la repetición.
La manera de lograr este cambio cultural es dándole espacio a aquellos que proponen el uso de la tecnología y dándole el enfoque y prioridad necesarios. Esto resultará esencial pues, según Hospina, un mindset digital podría ayudar a resolver problemas con mayor efectividad y agilidad, como la desnutrición o la educación en zonas alejadas. El reto está planteado.
VIDEO SUGERIDO