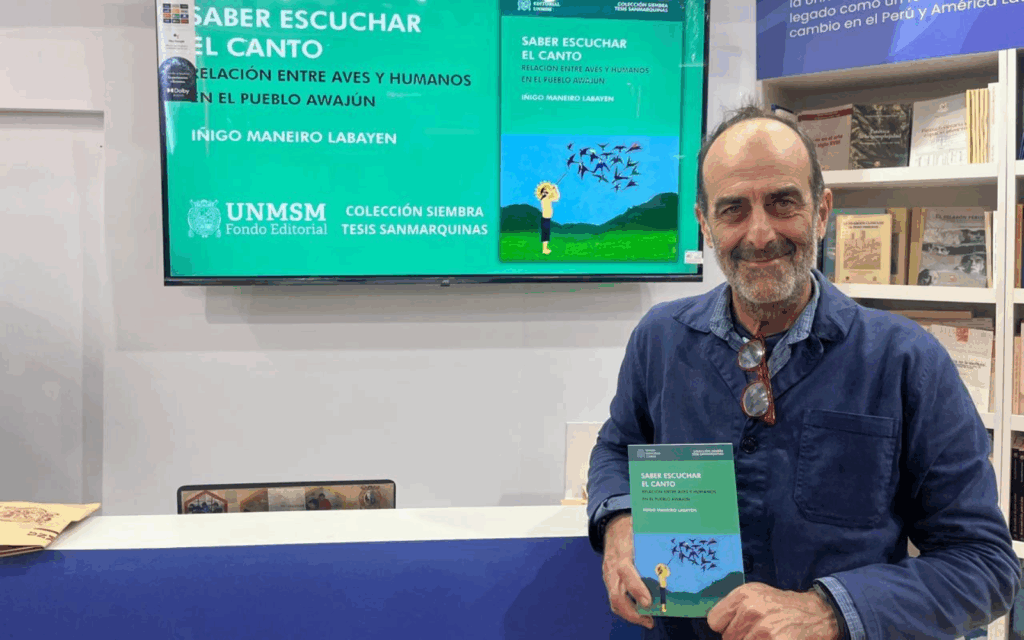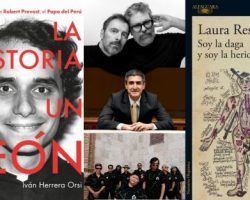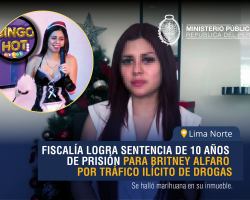Es notable el esfuerzo del equipo de Perú21 por llevar semana a semana un fascículo con la historia económica del país en los últimos doscientos años. El documento resultante –elaborado a partir de fuentes primarias y secundarias– se convertirá sin duda en una referencia importante al momento de entender procesos económicos complejos, con múltiples actores y causas. Dentro de todas las conclusiones que se pueden extraer del material publicado, me permito en este espacio resaltar cuatro.
La primera es la relevancia del territorio nacional en el difícil entramado que es la economía peruana. Como bien lo ha notado el economista Richard Webb en diversas oportunidades, la geografía del Perú –con sus valles, desiertos, cordillera y selva– impone gruesas dificultades a la comunicación y el comercio. A la larga, los retos geográficos impactan seriamente en la productividad. Esto, que hasta hoy, a pesar de los avances tecnológicos, mantiene a varias zonas del país en relativo aislamiento del resto de cadenas económicas, fue desde siempre un asunto problemático. La conquista del territorio peruano pasa por la integración real de todos sus habitantes a las cadenas económicas modernas y a la serie de derechos ciudadanos que les corresponden. Se ha avanzado muchísimo en esta tarea pero, bajo la perspectiva expuesta, la conquista del territorio –aún en el siglo XXI– sigue siendo un tema pendiente.
La geografía peruana, sin embargo, es también una bendición, lo que nos lleva al segundo punto. Durante su historia, el Perú ha experimentado diversos booms exportadores derivados de la explotación de sus recursos naturales. El salitre, el guano y el caucho generaron enormes ganancias y, en algunos casos, permitieron inversiones en infraestructura que contribuyeron a la conectividad del país. Sin embargo, fallaron en dejar un legado significativo de bienestar público: sus excedentes tributarios en general no fueron bien utilizados, ni tampoco pudieron integrarse con el resto de la economía, dotándola de mayor resiliencia y sostenibilidad.
Esto debería dejar lecciones importantes para los dos sectores exportadores clave de la época moderna: la minería y la agricultura. En el primer caso, el pago de regalías y canon que regresa a la región de origen del yacimiento minero, así como las cadenas de proveedores que nacen alrededor de cada proyecto, deberían sentar las bases para un desarrollo sostenible y diversificado. En el caso de la agricultura, la expansión de la frontera agrícola –a través de los diversos proyectos de irrigación hoy paralizados– es una prioridad. El país requiere de estos dos motores más que nunca.
La tercera reflexión recurrente en la historia nacional es el daño que la debilidad institucional –traducida en inestabilidad política, pero también en corrupción y en diversas formas de disfuncionalidad social– ha traído sobre la República. Los periodos de calma política en democracia han sido más bien la excepción durante dos siglos convulsos en los que el caudillismo, las intrigas, el autoritarismo y el populismo tuvieron diversos momentos estelares. La erosión del tejido democrático es una pérdida en sí misma, pero también socava la capacidad del Estado para funcionar. Las brechas que vemos hoy en infraestructura, educación, salud, y varios servicios públicos no se gestaron en las últimas décadas; son más bien el resultado de dos siglos de un aparato burocrático que –con honrosas excepciones– se ha mostrado displicente, ineficiente y preocupado por servirse primero a sí mismo.
Más poder del Estado significa usualmente más discrecionalidad en sus decisiones. La expansión de las empresas públicas fue un grave error. Al mismo tiempo, las prácticas empresariales mercantilistas florecieron en este ambiente, creando una tóxica relación simbiótica con el poder político que beneficiaba solo a aquellos en la cima, en perjuicio de la gran mayoría. La mayor parte de este aparato se desmontó durante las reformas de los años noventa, pero nunca faltan quienes quieren resucitar las peores ideas de política económica.
Y con ello llegamos al último punto. Han sido 200 años de historia económica luego de la independencia y si algo deberíamos haber aprendido, es que el progreso toma tiempo. Pequeñas diferencias sostenidas por décadas hacen una enorme diferencia hoy. Australia tenía el mismo PBI per cápita que el Perú en 1820. Hoy es cuatro veces mayor. La diferencia es que el PBI per cápita de Australia creció a un ritmo de 2.1% en 200 años, mientras que el del Perú lo hizo en 1.4%. No hay atajos para el progreso más allá de la mejora sostenida en la productividad; los atajos –esos que prometen prosperidad inmediata a cambio de libertades y responsabilidad económica– terminan siendo caminos sin salida. Y con esos ya nos hemos estrellado lo suficiente.
VIDEO SUGERIDO