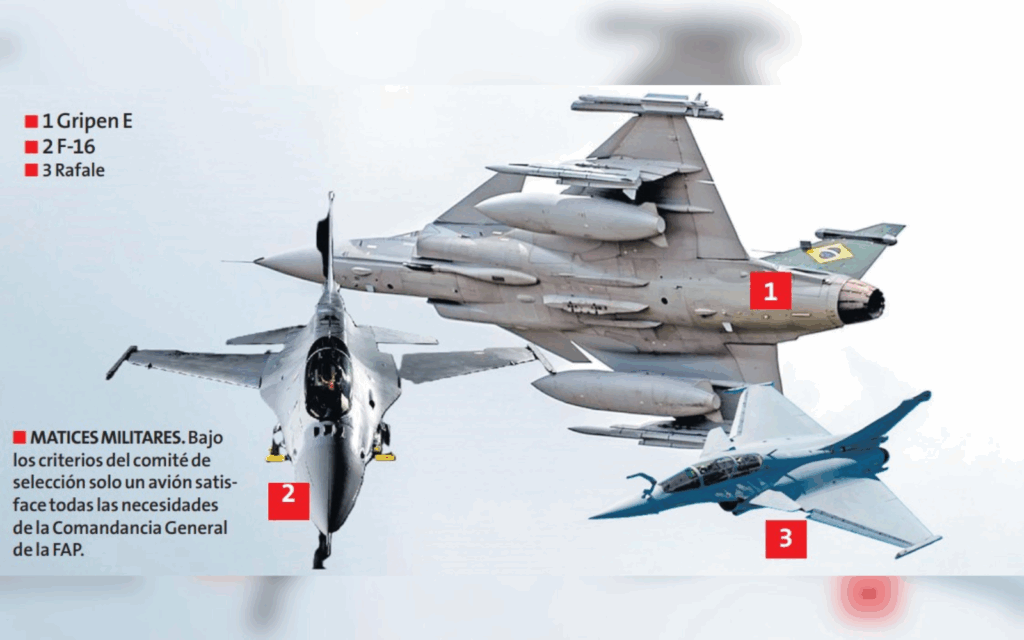“¿Quieres saber quién está detrás de todas las filtraciones?”, reza el mensaje que llega al celular del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Desde entonces, el encargado de la seguridad en el país está intranquilo. Se levanta de la silla, se aleja del escritorio y empieza a caminar de un lado a otro en su oficina. Las manos unidas detrás de su espalda, la mirada sin objetivo firme y los labios contraídos como si fueran un puchero involuntario. Mientras tanto, las ideas nacen, van y vienen, rebotan tanto en su cabeza que parecen querer salir de ella. En ese momento, el celular que lleva en el bolsillo derecho del pantalón vibra una vez. Santiváñez se detiene, saca el aparato y lee: “¿Y entonces? ¿Quieres saber o no?”. El dedo pulgar del ministro escribe la respuesta: “Sí”.
MIRA: Pequeñas f(r)icciones: El dilema de Dina
Diez minutos después, ingresa al despacho el principal asesor de Santiváñez. El titular del Interior le habla de los mensajes recibidos.
—Quiere que esté a las 10 de la mañana en el estacionamiento 2 de Rambla de San Borja. Es la única manera en que me va a dar la información.
—Pero no entiendo, señor ministro. ¿A qué material filtrado se refiere? ¿Usted no dijo que los audios y los chats eran falsos?
Santiváñez alza las cejas al tiempo que respira hondo. Antes de continuar, exhala el aire con fuerza.
—¿Tú eres o te haces? Hay cosas que jamás voy a admitir en público.
El asesor alza la mano derecha y se rasca la cabeza.
—¿Y tiene que ir solo?
—Sí, y encima quiere que vaya por la Javier Prado.
—Yo le recomiendo que no vaya por ahí.
—¿Por qué no? ¿Mucho peligro?
—No, mucho tráfico.
Santiváñez sube al auto. Mira la hora en su celular y entiende que ya está contra el tiempo. Sale del ministerio como un civil más. Aunque le encanta que las motos policiales le abran camino, aunque le fascine la circulina y todo ese espectáculo que se monta cada vez que es trasladado, tiene que ser, aunque sea por algunos minutos, un ciudadano cualquiera. Sigue avanzando hasta que un semáforo en rojo se le interpone.
Con las manos aferradas al volante, como si lo estuviera estrangulando, Santiváñez acelera apenas ingresa al corredor de Javier Prado. Sortea uno, dos vehículos, ve un tramo vacío y vuelve a aumentar la velocidad. El vehículo ahora parece flotar sobre un río de asfalto. Faltan pocas cuadras. Entonces, sin pisar el freno, toma la salida que está antes de la avenida Guardia Civil. El semáforo está en ámbar. Calcula que puede llegar y acelera todavía más. Una sonrisa de satisfacción brota en sus labios. Sin embargo, en seguida sus facciones se agrian cuando un policía de tránsito, que estaba parado varios metros delante del semáforo, y que no había visto, le pide que se detenga haciendo sonar repetidas veces su silbato. Santiváñez, a regañadientes y lanzando todo tipo de insultos, se orilla y detiene el auto. Y mientras el policía se acerca, con una paciencia monacal, de claustro, trata de calmarse.
—Por favor, sus documentos.
El ministro del Interior hace el ademán de inclinarse al lado del copiloto y, así, extraer los documentos de la guantera. Pero se detiene, duda: no sabe si revelar o no su identidad.
—Señor, por favor. Le estoy pidiendo sus documentos.
Santiváñez piensa que la hora le va a ganar y se decide. Gira la cabeza hacia la ventanilla y mira a los ojos al efectivo.
—¿Usted sabe quién soy?
El policía apenas si lo mira.
—Sí, sí sé.
—Vaya. Qué bueno.
—Usted es el tipo que se acaba de pasar la luz roja. Así que a mí no me vengas con nombrecitos que peor es.
—Yo soy el ministro del Interior.
—Claro, y yo soy ‘Chibolín’.
De golpe, el policía sufre una suerte de revelación. Por suerte, en la mañana, por culpa de su esposa, había visto un reportaje sobre Santiváñez, Cerrón y el escape en el carro presidencial.
—Señor ministro —dice marcialmente—. Perdone, yo…
Santiváñez retoma la ruta. Dobla en la calle Morelli. Unos metros más vuelve a girar a la derecha e ingresa al centro comercial La Rambla. Estacionamiento 1. Estacionamiento 2. A vista sencilla no hay muchos automóviles y los pocos que hay están desperdigados por toda el área. Santiváñez detiene el auto en el puesto libre más cercano y, tal como se lo pidieron en el mensaje, sale de él y se para a su lado. No dice nada. No hace ningún gesto. Solo espera.
Dos minutos después, ingresa otro vehículo, muy parecido al de él. Da la vuelta por los puestos, como si estuviera buscando alguno en especial. Luego, se cuadra en uno de ellos. Desde su auto, ubicado a unos 15 metros, Santiváñez aguza la vista. Está convencido de que el hombre que está a punto de descender es a quien está buscando.
En ese momento, el recién llegado sale del auto y se queda de pie. Santiváñez lo mira, luego se frota los ojos y vuelve a observarlo. “No puede ser”, susurra. Entonces, el ministro del Interior, todavía intrigado, da un par de pasos hacia adelante. Ahora ya no tiene ninguna duda. Jamás hubiera imaginado que la persona que encontraría fuera el mismísimo premier Gustavo Adrianzén.
—Gustavo —le dice de frente—, entonces tú eres el traidor.
—Imposible —respondió— no he traído nada.
La mirada de Santivañez se carga de pronto de una mezcla de rencor, molestia y decepción.
—Yo pensé que eras uno de mis pocos aliados en el Gobierno. Y, por el contrario, eras el que está detrás de todas las filtraciones en mi contra.
—Pero Juan José —dice el premier con el rostro asombrado—, ¿de qué estás hablando? Para empezar, ¿qué haces acá?
Santivañez ladea su cara y permanece en silencio unos segundos.
—Mejor dime, Gustavo, ¿tú qué haces acá?
Adrianzén avanza hasta quedar cara a cara con Santiváñez.
—Me mandaron un mensaje de texto hace un par de horas. Me preguntaron si quería saber quién era la persona que estaba buscando mi salida de la PCM. Ya sabes, la persona que me quiere reemplazar.
De súbito, el ministro del Interior suaviza sus facciones.
—¿No pensarás que yo…?
El premier lo ve, lo sopesa.
—No, Juan, claro que no.
Estacionamiento 2 del centro comercial La Rambla de San Borja. El premier y el ministro del Interior se despiden con un fuerte apretón de manos. En el camino al ministerio, Santiváñez no termina de descartar la posibilidad de que Adrianzen esté en su contra. “Quizá piensa que soy un fuerte competidor para él y por eso me quiere ver en desgracia”, dice, hablando solo. Entonces, el celular de Santiváñez vuelve a vibrar. Casi choca cuando lee el mensaje de texto: “¿Y si mañana lo intentamos de nuevo?”.