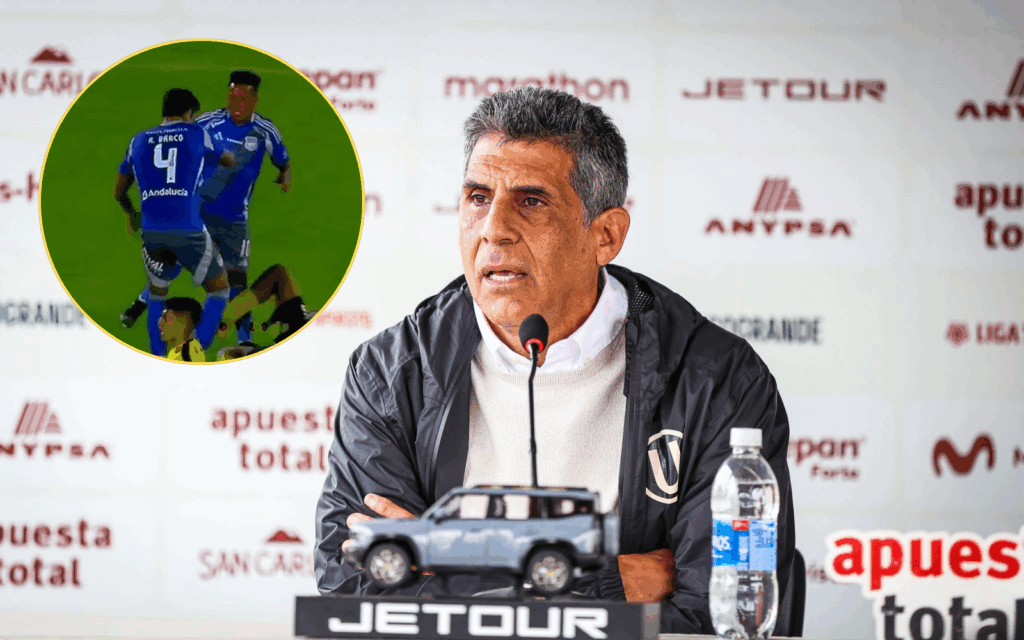Este fin de semana que acaba de pasar; sí, ayer domingo nomás, caí en cuenta en el acto de que ¡es diciembre! ¡Ya viene la Navidad!
Tan hermoso recordatorio llegó gracias a la siempre tan eficiente, la incorruptible, la Benemérita Policía Nacional del Perú. En solo una tarde me pararon tres veces. Una en Surco, otra en San Borja y el cierre del día en Miraflores. El trío de “intervenciones” fue bajo el mismo modus operandi: “Permiso de lunas, señor”.
Bueno, quien nada debe nada teme. Pero, por favor, sean más discretos o al menos hagan como que lo intentan. Permiso de lunas, check, SOAT, check, licencia, check, revisión técnica, check. “¿Algo más, jefe? ¿Carnet de biblioteca? ¿Cartilla de vacunación? ¿Libreta militar?… Pida nomás, porque tengo todo a la mano en mi guanterita, justamente porque estamos en diciembre y a ustedes se les nota ¡DEMASIADO!”.
En mi historial emocional, diciembre es desde siempre el peor mes del año para este su servidor. En mi época de colegial, me jugaba año a año el pellejo que eternamente lograba salvar gracias a la “quinta nota”. Ese examen final finalísimo, esa última oportunidad de rescatar el pellejo estudiando en un día todo lo que en nueve meses me entró por una y me salió por la otra.
“Páseme por favor, profesor, el balotario con 100 preguntas que esta noche haré uso por primera vez en el año de mi cerebrito, tomaré Gamalate B6 con un thermo de Kirma bien cargado, y a la mañana siguiente aprobaré con honores”.
Tal como me dijo alguna vez el profesor Sánchez: “Galdós, usted debería ser más honesto con sus padres y únicamente venir a dar exámenes de quinta nota, ya que durante el año usted huevea soberanamente”. A lo que yo respondí: “Efectivamente, profesor. El problema es que en este colegio les encanta robar y le hacen pagar a mi mamá los nueve meses anteriores. Si por mí fuera, yo solo vendría a dar exámenes en diciembre. Total, para lo que ustedes enseñan”… Dicha respuesta me condecoró con una contundente “matrícula condicional”, esa advertencia en forma de documento que en resumen dice: “Si la vuelves a cagar, te vas del colegio”.
¿Cómo no va a ser un mes entrañable diciembre si ya se hace sentir en el trabajo? Comienzan los pedidos de cuotas extraordinarias para comprar el arbolito navideño, las guirnaldas para decorar las oficinas y, sobre todo lo más importante: el juego del amigo secreto. Pasatiempo colectivo del cual decidí divorciarme el preciso día en que, como un pelotudazo, compré el regalo para mi compañero de trabajo, que era nada más y nada menos que mi jefe en la agencia de publicidad. Honrando lo acordado y ganando la octava parte de lo que él ganaba, compré el regalo con el monto establecido no menor de doscientos soles. Y cuando a mí me tocó recibir el presente, coincidencias de la vida, era también mi jefe el encargado de regalarme. Yo le metí una botella de whisky y otra de vino de La Canasteria, y a cambio él me regaló un paquete de jabones Phebo del semáforo.
¿Más motivos para odiar este mes? Ahí van unos cuantos: el festival de rifas y donaciones que me quieren ‘encajetar’ en los colegios de mis hijos, en el trabajo y alguno que otro amigo rehabilitado que siempre reaparece por estas fechas. La feria de almuerzos con gentes que solo existen en los grupos de WhatsApp del colegio, de padres de familia del salón de mis hijos, de la promo de la universidad, del grupo de la parroquia, de los canales 2, 5 y 4, donde alguna vez trabajé, y otros grupos de humanos más que se activan en esta fecha.
“Ya se viene la fiesta de fin de año de la chamba. ¿Puedes animarla?”, es siempre la misma consulta que me hace el gerente de Recursos Humanos, ya parece que lo hiciera por deporte. Y mi respuesta será la misma sempiternamente: “NO”.
Como para agregarle dos gotitas más de veneno a mi trauma, las tres veces que me responsabilizaron del pavo fueron cada una de ellas un fracaso. El primer encargo fue a los nueve años de edad. Mi vieja me había confiado la misión de ir cada media hora a la panadería a verificar el estado del pavo; es decir, pedirle al señor que abriera el horno y yo constatar que este no se estaba quemando. Así me pasaba toda la tarde del 24, yendo y viniendo; constatando, como si fuera un notario público, la cocción del ave.
Diez de la noche en punto es momento de recoger la cena. “¡Carlos Enrique! Ve a traer el pavo de la panadería”. Me recibe el chino panadero, apurado, porque ya iba a cerrar el negocio. La fuente envuelta en papel platina, un secador de platos húmedo en cada mano para no quemarme y “Lleve usted el pavo a su casa”.
—¡Mami, donde dejo el pavo!
—¡Ponlo en la mesa! Déjalo ahí nomás y ven a ayudarme con la ensalada.
Doce de la noche en punto, intercambio de regalos en el predio de Manco Segundo, frente al Parque de los Bomberos en Lince. Mi vieja se sentía más que orgullosa porque, después de muchos años, ella era la oferente de la cena familiar.
Puré de manzana hecho en casa (en ese entonces no existía Wong, es decir, había que comprar la manzana criolla y hervirla horas de horas con kilos de azúcar); ensalada Waldorf con mayonesa casera (no existía Alacena y la que había era Maggi, y no era necesariamente del gusto popular); fuentes con panetón de La Marina, ese que venía en caja azul, y por ahí, en la cocina, su caleta de panetón Monterrey para los que querían repetir; duraznos al jugo Aconcagua, y en eso hacía hincapié mi mami… “¡Son los chilenos!”, decía.
Y al centro la estrella de la noche: el pavo relleno con carne molida, piña picada, rodajas de manzana y jugo de naranjas que dos días antes fue descongelando en un balde Basa y ocho horas se calcinó en el horno de la panadería.
Momento de develar al protagonista de la noche que estaba envuelto en papel platina. Yo estaba en la cocina buscando el sacacorchos para disfrutar del delicioso champán La Fourie y escucho a mi vieja gritar: “¡CARLOS ENRIQUEEEEEEE! ¡CARLOS ENRIQUEEEEEEE! ¡VEN ACÁ, MOCOSO DE MIERDA! ¡TE DIJE QUE CUIDARAS EL PAVO!”.
Salgo corriendo despavorido de la cocina y veo con profunda cara de desencanto a mis tíos, mis primos y a mi mamá. ¡Este no es nuestro pavo! ¡Este no es nisiquera un pavo! ¡Dónde está mi pavo! ¡Nos han hecho el cambiazo! ¡Nos han robado el pavo!
Y, ciertamente, ese no era nuestro pavo. Es más, ni siquiera era pavo. Se trataba de dos pollos flacos, de esos que de todas maneras inyectan con agua para aparentar ser más pechugones. La miserable fechoría estaba consumada. Nuestro Meleagris gallopavo domesticus había sido vilmente vulnerado. Y yo pagué el precio de mi inocencia sin recibir un solo regalo aquella Navidad o mejor dicho, para ser más exactos, los llegué a recibir, pero luego me los quitaron y no me los dieron hasta febrero, gracias a la intercesión de mi abuelita.