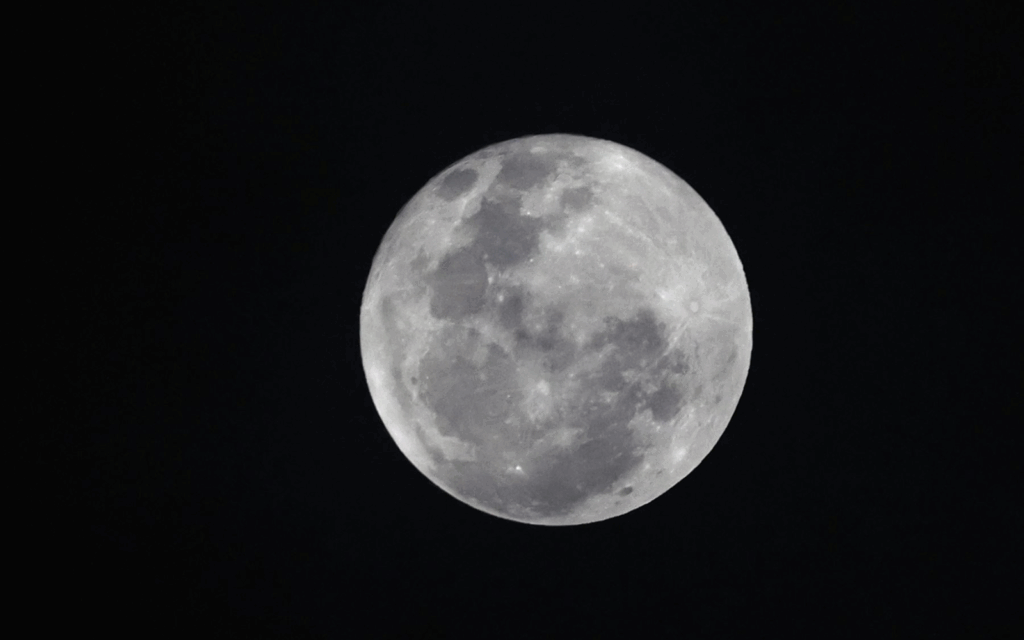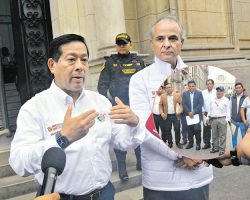El odio se ha vuelto el motor de ciertos proyectos políticos que, como el de Javier Milei, se presentan como defensores de la libertad. Nada nuevo bajo el sol: Orwell ya había mostrado su utilidad en 1984 con los “Dos Minutos de Odio”. Hoy duran horas, pero el instrumento es el mismo: transformar la emoción en obediencia. Y ahí surge la primera paradoja: invocan al profeta del amor para legitimar lo contrario, con un espíritu teocrático que los exime de rendir cuentas.
No buscan debatir ideas ni defender valores, sino deshacer por la fuerza —física o simbólica o directamente estatal— el curso natural de una sociedad que se volvió más diversa, compleja e inclusiva. Ese avance los asusta, porque exige evolucionar, y prefieren declararle la guerra a la polis entera y sus reglas antes que adaptarse. La “batalla cultural” que predican no construye, destruye. Y su materia prima es siempre el odio.
El objetivo es hacer retroceder al siglo XXI hacia un pasado cómodo para los autoritarios: sexualidad binaria y domesticada, jerarquías sin mérito y privilegios intocables. La libertad, en ese modelo, no es coexistir: es licencia para humillar, acosar y expulsar a quienes deben quedar abajo.
El ejemplo más claro fue el acto “Derecha Fest” en Córdoba. Durante horas se proyectaron rostros de enemigos —feministas, periodistas, artistas, personas LGBTIQ+, sindicalistas, opositores— mientras el público abucheaba, insultaba y celebraba su repulsión colectiva.
Cada estallido de odio reforzaba la lealtad al líder, que al final aparecía como única figura redentora. Era la versión argentina de los “Dos Minutos de Odio”: un espectáculo de repulsión como pegamento social.
El procedimiento muestra más cobardía que solo miedo: incapaces de nombrar lo que odian, inventan fantasmas —marxismo, comunismo, Agenda 2030— para no enfrentar que el mundo “maricón” que desprecian es más fuerte que su macho actuado.
Allí donde antes había matices, convivencia y respeto, solo queda la pulsión de excluir. Y así como transmitir amor es trabajoso, el odio se enciende enseguida con miedo y discursos inflamados que crean demonios.
“Zurdos”, para Milei, no son personas con ideas socialistas: son simplemente “los otros”, los malos por el solo hecho de que permiten a la sociedad evolucionar.
En la novela de Orwell, este ritual no era un desahogo: era un mecanismo de control que convertía esa emoción en rendición. Igual aquí. Los enemigos son intercambiables: hoy un periodista crítico, mañana un desterrado interno. Nadie está a salvo, porque el miedo y la purga son las herramientas del poder.
Esta cruzada no gira en torno a la economía —ese es el gran malentendido—. Su motor real es la exclusión que jerarquiza al que odia. Es el único modo de sentir que suben: haciendo bajar a otros. La batalla se apoya en una mística casi religiosa que bendice al líder y convierte cualquier disidencia en pecado. No necesita cárceles ni censura formal: le basta un escenario, una pantalla, redes sociales y una multitud dispuesta a odiar al que se le indique. Y en redes el ritual se amplifica: cada video de odio se replica miles de veces, transformando la humillación en espectáculo y la exclusión en un deporte colectivo. Así, la obediencia se vuelve viral y el odio deja de necesitar presencia física para gobernar.
Ese es el Ingsoc libertario: una distopía orwelliana para la era digital, donde “libertad” significa normalización y el odio colectivo se disfraza de épica. No necesita pruebas. Solo necesita que creas. Y que odies.