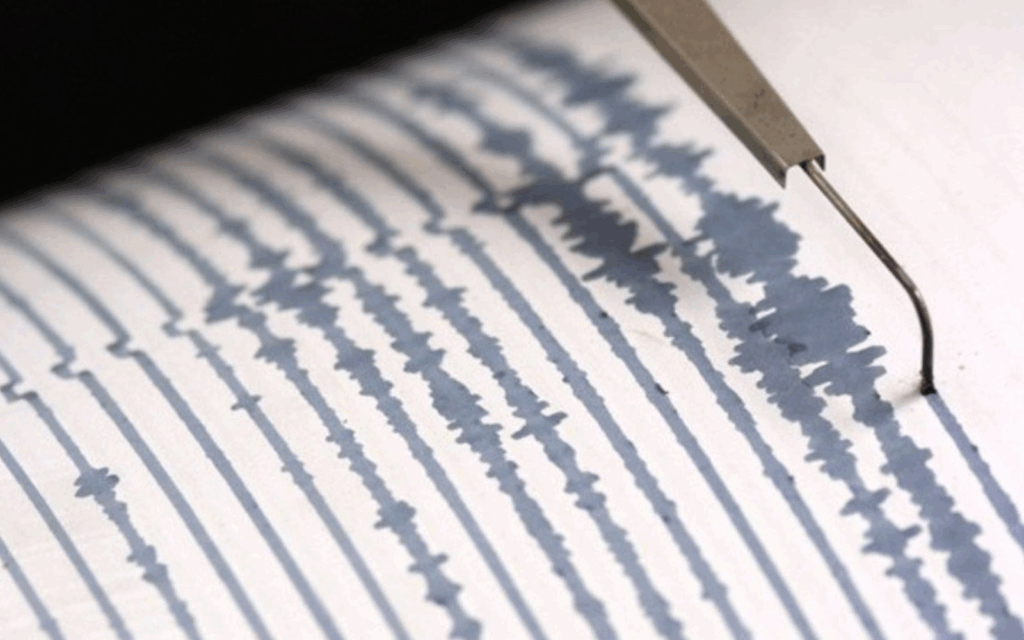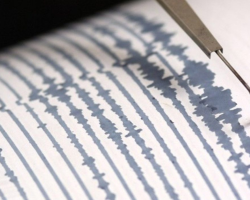Que Vladimir Cerrón sea el prófugo menos buscado del país, que el ministro del Interior le haya dedicado tanto tiempo a su captura como la justicia a Susana Villarán, o que el Gobierno tenga tanto interés en que el exgobernador de Junín colabore con la Fiscalía como lo tiene el Congreso en castigar a los ‘mochasueldos’, vaya y pase, y la verdad, no me sorprende, pero encontrarme al fundador de Perú Libre, quien, según la Policía, está rodeado, asustado y a punto de caer, en pleno concierto de Luis Miguel, con su pulsera de luces y cantando a voz en cuello “La incondicional” fue un golpe tremendo, un mazazo que —palabra de honor— no me esperaba.
Pero claramente me estoy adelantando. Antes de ver a Cerrón, he de retroceder un poco. Según recuerdo, faltaban algunos minutos para las 8 p.m. cuando llegamos —mi hermana y yo; y yo, claro, invitado por ella— al Estadio Nacional para el concierto de Luis Miguel. No sé con exactitud cuándo se activó la admiración que siente mi hermana, pero sí recuerdo que su cuarto de adolescencia y primera juventud parecía una galería de arte —posters, fotos, almanaques y otros— con una muestra permanente en honor al cantante mexicano. Y si bien ahora es una mujer adulta, esposa y madre de familia, una doctora de lo más seria y responsable, frente a su ídolo juvenil rejuvenece en un instante y se convierte en una alborotada e incontrolable fan enamorada.
Estaba contando que mi hermana y yo arribamos faltando muy poco para el inicio del concierto. De súbito, los músicos empezaron con los primeros acordes de una suerte de música de introducción cuyas notas finales sirvieron de fondo para la esperadísima aparición, como si brotara del escenario, de la figura a contraluz de Luis Miguel. Mi hermana alzó sus brazos y lanzó un grito que, no hay duda alguna, rebasó con creces la cantidad de decibeles legalmente permitidos. Sin pausa alguna, empezó a sonar “Será que no me amas” y miles empezaron a saltar, cantar, vociferar, encapsulados en una realidad paralela e iluminados, casi cegados por el ‘Sol de México’, sino por las incontables luces coloridas e intermitentes que brotaban de sus pulseras.
Y así fueron pasando las canciones más representativas del divo mexicano. Faltaba poco para el final, cuando, de un momento a otro, el tenor de la noche cambió por completo. Ahí, a escasos metros de distancia, muy ufano, bastante fresco e increíblemente despreocupado, estaba Vladimir Cerrón. Mi primera decisión fue no perderlo de vista. Con el prófugo en la mira, una serie de conjeturas y posibilidades poblaron y dieron vueltas en mi cabeza. La idea que se me hizo más evidente fue no llamar a la Policía. Pensé que si lo hacía, de alguna manera, alguien le advertiría a Cerrón.
Parece increíble, pero logré llegar al final del concierto con la vista, la mirada, la existencia toda, puesta en Cerrón. Tomé del brazo a mi hermana y empezamos a seguirlo. “¿A dónde vamos? ¿Vamos a esperar la salida de Luis Miguel?”, me preguntó, pero no le respondí. Yo estaba más preocupado en que Cerrón no se hunda para siempre entre ese mar de gente. Había decidido que, lo más sensato, era seguirlo hasta localizar dónde se escondía.
A pocos metros de salir del estadio, Cerrón y un par de hombres de su seguridad, abordaron una camioneta azul que los estaba esperando. Me desesperé unos segundos, y ante la mirada reprobatoria de mi hermana, subí con ella al primer taxi que apareció. “Siga a esa camioneta”, le dije. El hombre al volante me miró extrañado. “Le doy 20 soles”, lo animé y el taxista pisó el acelerador. Volteé un momento a ver a mi hermana y, como esperaba, la encontré bastante preocupada. “¿Qué pasa?”, me dijo y yo le expliqué, de la forma más breve posible, lo que ocurría. “¿Y tú qué te crees? ¿Policía?”, me lanzó.
La primera luz roja nos encontró en el taxi, justo detrás de la camioneta azul de Cerrón. De pronto, mi hermana empezó a gritar. “¡Mira! ¡La camioneta de Luis Miguel!”, me vociferó. Y sí, a nuestro lado derecho estaba la camioneta negra de Luis Miguel. Una de las amigas de mi hermana había tomado nota de la placa y se la había pasado por WhatsApp, así que no había duda. “¡Micky! ¡Micky!”, bramó mi hermana, sacando medio cuerpo por la ventanilla del auto. De repente, la luz cambió a verde. “Siga a la camioneta negra”, le dijo mi hermana al taxista. Este quedó desconcertado por un segundo. “Le doy 40 soles”, agregó mi hermana. “Yo le doy 60″, le dije, “pero siga a la camioneta azul”. Mi hermana estaba a punto de aumentar la oferta, pero el conductor ya había arrancado.
Varios metros y varios minutos de tensión después, nos topamos con otro semáforo en rojo. Como si hubiera estado ensayado, nos encontramos en la misma posición: la camioneta de Cerrón estaba frente a nosotros y, al lado derecho, la de Luis Miguel. Mi hermana no perdió el tiempo. Esta vez, antes de volver a gritarle ¡Micky!, sacó una hoja que tenía un corazón y el nombre de Luis Miguel en letras grandes. Entonces, contra todo pronóstico, sus gritos y la agitación de la hoja surtieron efecto. Como en cámara lenta, la ventanilla de la camioneta negra bajó algunos centímetros. En seguida, el rostro de Luis Miguel, el ídolo de mi hermana de toda la vida, se asomó, la miró, la hipnotizó y le sonrió. Luego, sacó su mano y la saludó, desde siempre y para siempre. Yo, sorprendido, miré la escena en silencio y creo que hasta el taxista se emocionó. Mi hermana, por su lado, quedó como en un estado de encantamiento hasta que, por fin, reaccionó y empezó a gritar de nuevo. Cuando la camioneta de Luis Miguel se fue, ella volteó y me dijo: “¿Viste? Me saludó. El ‘Sol’ me saludó”. Yo le sonreí. Estaba muy contento por ella. Recién entonces recordé a Cerrón. Demasiado tarde. El taxi seguía detenido y la camioneta azul ya se había perdido entre el tráfico de un sábado por la noche después de un concierto.
En la noche, en casa, luego de rememorar con una sonrisa todo lo que habíamos pasado, una luz de amargura apareció en mis ojos. Y es que recordé la catadura moral de Cerrón. No podía creer que hayan pasado casi cinco meses y este señor siga burlándose de la justicia. Hay que ser muy descarado —o estar muy seguro de que nadie lo busca— para asistir a un concierto masivo como si con él no fuera la cosa. Pero, lo peor de todo, aquello que todavía no puedo asimilar y que me parece imperdonable, es que Cerrón y su seguridad, los muy malditos, estuvieron más cerca al escenario que mi hermana y yo. No hay derecho.
El texto es ficticio; por tanto, nada corresponde a la realidad: ni los personajes, ni las situaciones, ni los diálogos, ni quizá el autor. Sin embargo, si usted encuentra en él algún parecido con hechos reales, ¡qué le vamos a hacer!