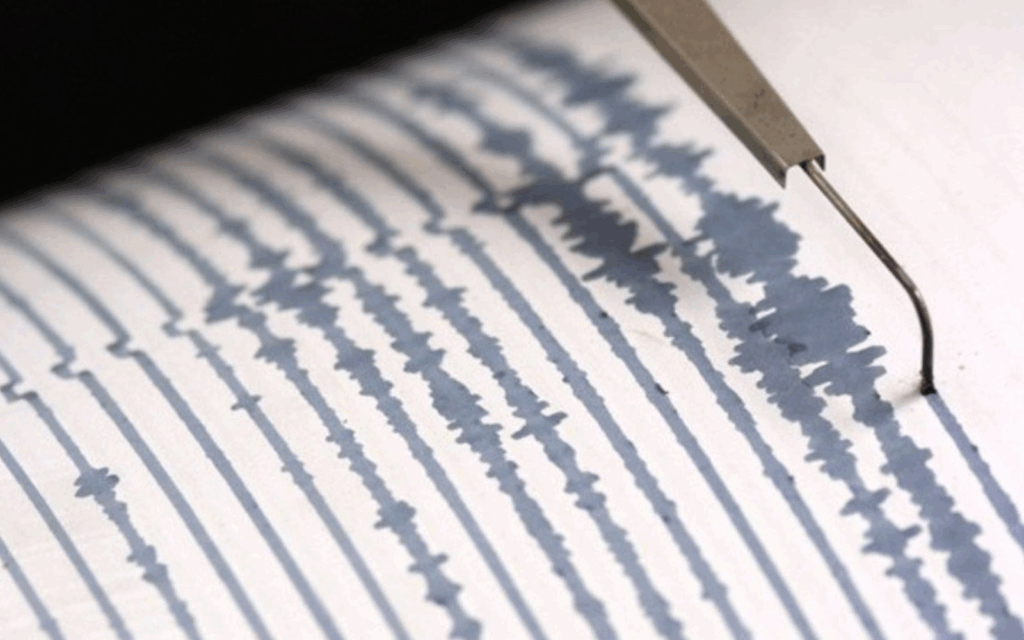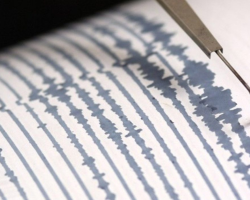Un jinete sin cabeza recorre el país: es el jinete fantasma del antisistema. Se robustece con todo lo que no funcione, todo lo que sea injusto, todo lo que de corrupto tenga la estructura del poder público y privado.
Ese jinete aún no tiene cabeza, aunque sí varios interesados en perder la propia y donarle una. Esos aspirantes pueden ser de derecha, de izquierda, de la ‘U’ o de Alianza, da igual. La calificación principal requerida es declararse (no necesariamente ser) un enemigo de un statu quo donde se vienen abajo presidentes, puentes y techos. Y donde encima llueve. Se nos cae el cielo encima.
El mejor aliado y tonto útil de este jinete antisistema es el propio sistema. Alimenta su cabalgadura cada vez que no sabe ser eficiente, ni justo, ni honesto. Ese jinete decapitado la tiene fácil. Además, goza de ventajas adicionales.
La principal es la sucesiva caída en desgracia judicial de media docena de presidentes elegidos democráticamente, dos de ellos a punto de ingresar a un penal terminando el verano. De la Diroes sopla un furioso viento a favor del galope antisistema.
El resto del impulso se lo regala grosera y cíclicamente el Congreso, al que solo faltaría encontrarle una secta satánica que sacrifique bebés. Y, cómo no, la señora presidenta de la República, niña símbolo de la democracia inoperativa. Cada vez que se le ocurre pararse ante cámaras para decir boberías sin propósito en medio de la balacera cotidiana es como si cepillara las crines del caballo que acabará atropellándola.
Esta semana luctuosa, por ejemplo, la señora presidenta lloró. No lo hizo por las víctimas diarias de la inseguridad, ni por las familias amenazadas por los ríos, ni menos aún por los incidentes fatales en un centro comercial trujillano. Sabiéndose ella el centro de su mundo imaginario, lloró al recordar que de niña era pobre. Ahora usa Rolex y es presidenta. Deberíamos llorar nosotros.
Las debilidades de los ámbitos público y privado son una pista de carreras en bajada para el jinete sin cabeza. Lo público supone un nudo gordiano: esos que no se pueden desatar. Empieza cuando votamos mal, furiosos, y decidimos el destino de los próximos años de nuestras vidas en la cola previa a mancharse el dedo en tinta indeleble. Ese abaratamiento del juicio sale caro, y pasa lo que nos pasa.
Hay interesados en que nada funcione para que el jinete cabalgue; militar entre las fracturas de un sistema pegado con babas en políticamente rentable: el rechazo reditúa. Los políticos contemporáneos, cortoplacistas de bolsillo y de corazón, se subirán siempre a ese carro sin frenos. Lo hacen de manera oportunista y reactiva. Al día siguiente de la tragedia del centro comercial, mientras se acumulaban las negligencias varias, se quiso vender el cierre extemporáneo de otros establecimientos como fiscalización proactiva. Esto, acompañado de la satanización de la empresa privada como maligno origen del mal. La habitual coreografía post mortem que sabe sacarle carne al hueso o la multa por usar un foco de 50 watts cuando el reglamento dice que debería ser de 60.
Los políticos hacen lo que saben hacer: poner sus intereses por delante llueve o truene. Esto empeora cuando desde el terreno privado la falta de empatía le insufla mitología al antisistema, generando un populismo vindicativo que transforma descontento en ilusión.
Hace más de 40 años, en 1982, la empresa Johnson & Johnson tuvo el peor dolor de cabeza imaginable. Siete personas murieron envenenadas en Chicago por consumir su producto estrella para el dolor, el Tylenol. Un psicópata les había agregado cianuro a las tabletas. Las dejó en estantes de bodegas y farmacias al alcance de inocentes adoloridos.
Esa misma tarde, al darse la segunda muerte, la marca respondió inmediatamente en un manejo de crisis que se ha convertido en caso de estudio académico y descrédito de consultores que admiran la valentía de los avestruces.
En horas enviaron 450,000 mensajes a médicos, hospitales y farmacias advirtiendo del peligro mortal de esa pastilla. Consumieron US$100 millones en retirar el Tylenol del mercado norteamericano. Suspendieron toda publicidad del producto. Se dedicaron a hacer más seguros los embalajes y frascos de la pastilla, transformándola en una cápsula menos vulnerable a manipulaciones. En corto, dieron la cara y asumieron la responsabilidad de manera empática y resolutiva. Se hicieron cargo.
Al cabo de un año recuperaron el dinero perdido, que al lado de las vidas no era lo más importante. Y volvieron a posicionar el Tylenol como digno de confianza a pesar de las siete muertes de las que nunca se conoció al culpable real.
Del hartazgo por todo lo que no funciona es que vive el jinete. Sentado en su montura, mata el tiempo mirándose las uñas mientras su caballo husmea lo que damos de comer: ira y malestar.